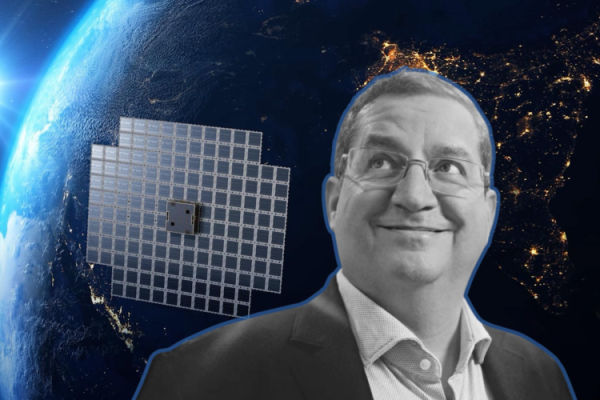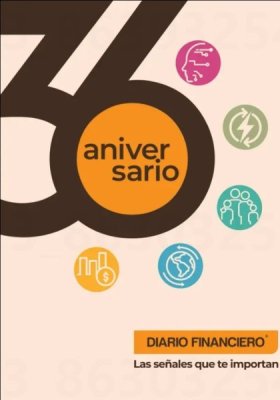Albert Camus, absurdo y nostalgia
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 4 de abril de 2014 a las 05:00 hrs.
Por Gianfranco Morra
Albert Camus murió el 4 de enero de 1960, en un accidente automovilístico. Aún no cumplía 47 años, habiendo recibido poco antes el Premio Nóbel de Literatura. El año 2013 recordó el centenario de su nacimiento. Es una ocasión para formular un juicio moderado sobre su concepción a la vez oscura y luminosa de la vida, sobre su ateísmo del sufrimiento, sobre su “homme révolté”, que va más allá de los hermetismos y las mezquindades del existencialismo, hacia un doble matrimonio con la naturaleza y el prójimo (ver Noces, 1938): una atormentada dialéctica entre lo absurdo del vivir y la nostalgia del existir, expresada sobre todo en sus obras literarias y de teatro, pero también en algunos breves escritos filosóficos.
Poco existencialista
Le aplicaron sin tardanza la etiqueta: “Existencialista”, poco creíble. Educado en la naturaleza solar y marina de su Argelia, al llegar a París nunca se mezcló con el clan del Café de Flore, donde pontificaba Sartre. En 1952, una dura polémica permitió comprender que ambos tenían muy poco en común, tanto en el plano de la fenomenología del absurdo -fría y satisfecha en Sartre, mientras en Camus es dramática y apasionada- como en el plano del compromiso político, que condujo al primero a justificar las peores “revoluciones”, mientras el segundo las rechazó todas en nombre de la “rebelión”.
El descubrimiento del absurdo va de la mano en Camus con la conciencia de la invencible presencia del Mal en el mundo. Como el Iván de Dostoievski, tampoco él puede creer que un Dios permita la tortura y la muerte de un niño (el hijo del juez Othon en La peste, 1974). Confiesa expresamente su ateísmo (“Nunca he entrado en la fe cristiana”); pero no se trata del ateísmo científico del positivismo ni del ateísmo místico de Nietzsche: es un ateísmo del sufrimiento, al cual -Camus no tiene dudas- ninguna religión ni filosofía pueden dar una respuesta. “La incredulidad contemporánea ya no se apoya en la ciencia como a fines del siglo pasado. Ella niega al mismo tiempo la ciencia y la religión. Ya no es el escepticismo de la razón ante el milagro. Es una incredulidad apasionada”.
La “felicidad”
El teatro de Camus nace bajo la tétrica bandera del absurdo, que en Calígula (1939) encuentra su formulación más lúcida. Hay una fractura insuperable entre la razón del hombre y el mundo (¡mudo!) circundante: “Este mundo, tal como está hecho, no es soportable. Por lo tanto necesito la luna o la felicidad o la inmortalidad, algo que tal vez sea loco, pero no de este mundo”. Calígula encontrará esta “locura” en una conducta inspirada en la lógica del absurdo (violencia, asesinatos, crueldad). En El malentendido (1943), el regreso a la “casa del padre” termina con el asesinato del viajero por la madre y la hermana: esa soledad, incomunicabilidad e injusticia que el Hijo había experimentado recorriendo el mundo, vuelve a encontrarlas también en su patria de origen. En ninguna parte se puede escapar del Mal.
Este dominio total del absurdo encuentra su expresión más impactante en la novela El extranjero (1942): la vida del pequeño travet Mersault transcurre de manera fría e indiferente, entre la oficina y pequeñas alegrías escuálidas. Al dar muerte a un hombre en una riña, percibe su propia situación existencial, que es la de todos: convención y no involucramiento, soledad y carencia de toda esperanza. Sólo le queda entonces, de no ser la sinceridad en el proceso y en la muerte, una absurda e inútil sabiduría: “Para estar menos solo, me queda la posibilidad de vaticinar para mí mismo que haya muchos espectadores el día de mi ejecución y me acojan con gritos de odio”. Mersault logra de este modo comprender el absurdo, es decir, el carácter total e insuperablemente ajeno del hombre en el mundo. No sólo él, sino también cualquier hombre en cuanto tal es un étranger, para los demás y más aún para sí mismo.
Del mismo año de El extranjero es la primera obra filosófica de Camus: El mito de Sísifo. Si la vida es un absurdo sin sentido, ¿por qué seguir viviendo? Debemos preguntarnos en primer lugar si ésta vale la pena. “Existe por tanto un solo problema filosófico realmente serio: el problema del suicidio”. Camus rechaza el suicidio físico, como también excluye lo que considera un suicidio espiritual, es decir, la fe religiosa. Sólo queda entonces la aceptación fría y lúcida del absurdo junto con la tentativa de procurarse pequeños espacio de felicidad, como lo hacen el artista o el Don Juan con sus “breves experiencias de eternidad”. Es una felicidad destinada a terminar siempre en fracaso, como le ocurre a Sísifo, el héroe absurdo que no desiste y cada vez reinicia desde abajo su inútil nuevo ascenso con la pesada piedra de la vida: “Debemos imaginar feliz a Sísifo”.
Pero el absurdo no es suficiente
Camus llega a la máxima expresión de su absurdismo, de tal manera extrema que provoca rechazo y exige ser revertida. Como confesó él mismo en la famosa entrevista con Les Nouvelles Littéraires del 10 de mayo de 1951: “Si se admite que nada tiene sentido, es preciso concluir que el mundo es absurdo. ¿Pero realmente nada tiene sentido? Nunca ha pensado que se pueda permanecer en esta posición”. El pesimismo de Camus es tan genuino que no puede acomodarse en un cínico nihilismo, aspirando en cambio a ir más allá del absurdo, hacia el bien y la plenitud.
No sólo en La peste, sino también en El estado de sitio, la pièce de 1948, expresa esta necesidad, igualmente con ocasión de una peste, de sobrepasar el absurdo en la solidaridad humana, por medio del amor, la valentía y la rebelión. Lo mismo ocurre en Los justos, la obra de teatro del año siguiente, vigoroso llamado al destino común de los hombres, que deben tratar de luchar todos juntos contra la injusticia, sin temor a ofrecer la vida. No es que Camus supere su ateísmo del sufrimiento; más bien lo traduce en un llamado no sólo a la solidaridad (como lo hiciera Leopardi en La retama), sino también a la rebelión en nombre del ser humano reprimido y sofocado, hoy más que ayer, por las ideologías totalitarias.
Indudablemente, en el último período de su actividad, Camus procuró enunciar una visión personalista, capaz de percibir esos escasos pero importantes elementos positivos que permiten superar durante un breve lapso lo absurdo del vivir. En La peste, este compromiso con los demás constituye el pilar conductor de la novela y determina su prodigioso estilo, humilde y sencillo, moderado y firme. No se trata de haber superado el ateísmo ni de una conversión religiosa, como se desprende claramente de las palabras de Tarrou: “Saber si es posible ser santo sin Dios es el único problema concreto que conozco”. Precisamente por este motivo, cuando la peste (el mal de vivir) ha cerrado todas las puertas y todos los hombres están presos, él se ha “puesto de parte de las víctimas” y dará la vida para sanar a los enfermos.
La peste no es puramente una epidemia; ésta reasume también la guerra y el genocidio, el mal del mundo y la tortura de los inocentes. Por lo tanto el primer problema ya no es el suicidio, como en El mito de Sísifo, sino el sacrificio y la entrega voluntaria a los demás. Es algo enteramente parecido a la caridad cristiana, un amor al prójimo, pero totalmente independiente del amor del Dios “que no se muestra”. Rambert piensa inicialmente escapar de Orán, llena de peste, pero se percata de que tiene la obligación de permanecer allí. “El hombre es una idea de corto alcance si se distrae del amor. Ser felices solos puede ser vergonzoso”. Es un amor totalmente desinteresado, que le hace asumir su cruz (sin Cristo).
El hombre en rebeldía
La vocación para la solidaridad descubierta por Camus no sólo está vinculada con las relaciones interpersonales, sino también con el compromiso social y político. Éste se define en la obra L’homme révolté (1951), vigorosa polémica contra el historicismo amoral de Hegel y Marx, “los genios malos de nuestro tiempo”. En nombre de la utopía futura, ellos destruyeron el presente, único lugar donde es posible la realización de una breve y difícil felicidad. Contra toda utopía revolucionaria, Camus afirma que “la verdadera generosidad con el porvenir consiste en dar todo al presente”. El carácter absurdo del mundo se combate con la rebelión, una rebelión moral contra las tiranías, los totalitarismos y sus ideologías (nación, raza, partido, Estado).
Comunista en la juventud, Camus muy pronto llegará a ser un decidido adversario del estalinismo y polemizará ásperamente con Sartre. Cuando la “rebelión” se convierte en “revolución”, instaura los más tiránicos e inhumanos regímenes: “Cada nuevo orden social es inevitablemente injusto y opresor”. El hombre absurdo sabe muy bien que Kant dio muerte a Dios y Robespierre al rey; sabe que se encuentra solo en un mundo desprovisto de sentido, y solamente espera adquirir una tenue dimensión de esperanza convirtiéndose en “homme révolté”. Sabe que poco podrá hacer por limitar la insuperable injusticia del mundo, pero prosigue en su afán, en su rebelión “permanente y desordenada”.
La nostalgia de la plenitud es fuerte en Camus, pero la deseada y buscada superación del absurdo se manifiesta únicamente en una nostalgia sincera y auténtica, en una veleidosa y estéril aspiración, como resulta evidente en sus últimos escritos. Los seis relatos agrupados en 1957 indican con el título los términos precisos de la antropología cristiana: L’exil et le royaume. Son términos pascalianos. Camus los usa ambos, pero el primero únicamente expresa la realidad existencial, el exilio, por cuanto es puramente un mito el reino al cual debemos retornar.
Un nuevo pesimismo
Eso es aún más evidente en el extenso relato también titulado con un término bíblico, La chute (1954). Clamence, el protagonista, es tal vez el personaje más despreciable salido de la pluma de Camus: abogado rico y admirado, en realidad es egocéntrico y cínico, falso e indiferente, incapaz de amar y de ser amado, un demonio que sufre, pero se niega a redimirse. Culpable, por haber presenciado sin intervenir el suicidio de una mujer joven en el Sena, se vuelve profeta. No es una conversión, sino una nueva “caída” en que procura incorporar a todos en la perdición común. “¡Qué embriagante es sentirse padre eterno y distribuir testimonios definitivos de vida licenciosa y de malas costumbres!”. En este monólogo filosófico ya no está presente la luz mediterránea de los primeros relatos, sino la monotonía gris, sombría y obsesiva del Zuiderzee. El ateísmo atormentado y ansioso de las obras anteriores se degrada en una polémica convencional y repetitiva contra la supuesta traición de la Iglesia al mensaje “vital” de Cristo.
Sin duda merece respeto el tormento de Camus ante el mal, las injusticias y las mentiras de la civilización, en una palabra ante el absurdo, al cual procuró volver la espalda con la solidaridad y la rebelión, las cuales sin embargo no son posibles sin admitir una naturaleza humana dotada de derechos, una fraternidad superior a los egoísmos, un respeto por el otro. Él postula estos valores, si bien ciertamente no logra justificarlos dentro de su ateísmo: “Cómo vivir sin la gracia es el problema que domina al siglo XX”.
Es verdad que nunca emplea, en relación con el hombre, esas expresiones de desprecio que encontramos en Sartre: el hombre es “una pasión inútil” (L’existentialisme est un humanisme, 1946), encuentra frente a sí mismo muros (Le mur, 1939) y puertas cerradas; todo hecho humano es equivalente e indiferente, la conclusión de toda acción es siempre la derrota; las relaciones humanas están condenadas al fastidio y a la recíproca exclusión: el hombre está “solo sin excusas” (L’être et le néant, 1948) y “el infierno son los demás” (Huis clos, 1947). En conjunto, todo cuanto existe, incluidos nosotros mismos, no puede para Sartre sino provocar el sentimiento de la “náusea”, reacción ante la conciencia de que lo real es absurdo y sin sentido, de que todo es contingente: “Todo es gratuito, este jardín, esta ciudad, yo mismo. Cuando nos percatamos de eso, nos dan ganas de vomitar y todo se pone a oscilar. Ésa es la náusea” (La nausée, 1954).
Mucha desesperación, menos esperanza
Es distinta la sensibilidad de Camus: “No experimento desprecio alguno por el género humano”. Por el contrario, él participa en el dolor del otro, se rebela contra el mal en nombre de la dignidad de cada hombre. Sin duda, La peste redescubre el genuino personalismo, como se desprende claramente de su conclusión: “En los hombres hay más cosas para admirar que para despreciar”. Camus pasa del indiferentismo cínico del existencialismo ateo al reconocimiento del valor de todo ser humano; pero esta participación y esta rebelión también se muestran carentes de fundamento. ¿Cómo puede el hombre ser “sagrado” sin lo “Sagrado”? Ante la peste, Rieux se convence de que “hay que hacer algo” y organiza la resistencia. ¿Pero en nombre de qué valores, si el esprit absurde sabe muy bien que “el mundo y la vida no son ni racionales ni irracionales, sino carentes de razón y de sentido?”. Camus aspira, como todos, a volver a encontrar una armonía perdida: “Con el rostro empapado en sudor, pero el cuerpo fresco en la tela ligera que nos viste, mostramos todo el feliz cansancio de un día de bodas con el mundo”. ¿Pero quién ha celebrado estas “noces”?
Si “todo es igual, todo es absurdo, todo es indiferente”, como proclama Sísifo, ¿qué cambio de giro o superación serán alguna vez posibles?
Hay otra afirmación de Sísifo que nos ayuda a comprender el equívoco que impidió a Camus llevar a cabo el cambio de giro: “Más que resignarse ante la mentira, el espíritu absurdo prefiere adoptar sin estremecerse la respuesta de Kierkegaard, la desesperación”. No es así. Para Kierkegaard, la desesperación no es una respuesta; es sólo la peor enfermedad del hombre, que no logra ir más allá de su propia finitud; es “un eterno morir sin morir”, una “impotente autodestrucción” (La enfermedad mortal, 1848). Es distinta la angustia, comienzo de un camino existencial, que conduce a su superación en la fe en Cristo como contemporáneo de cada hombre. La desesperación encierra y sofoca; la angustia revela y abre (El concepto de la angustia, 1844). La superación del absurdo no puede producirse en la solidaridad social, sino únicamente como un salto en la fe, que espontáneamente se traduce en solidaridad, mejor dicho en caridad.
Indudablemente, en Camus estaba presente esa tendencia, como daba a entender en 1958: “Al cabo de veinticinco años de trabajo y actividad, sigo viviendo con la idea de que ni siquiera ha comenzado mi obra”. En todo lo que escribió, en su vida, que no fue larga, no hay una señal clara de ese salto; pero afortunadamente el hombre es mucho más de lo que hace y escribe.



 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok