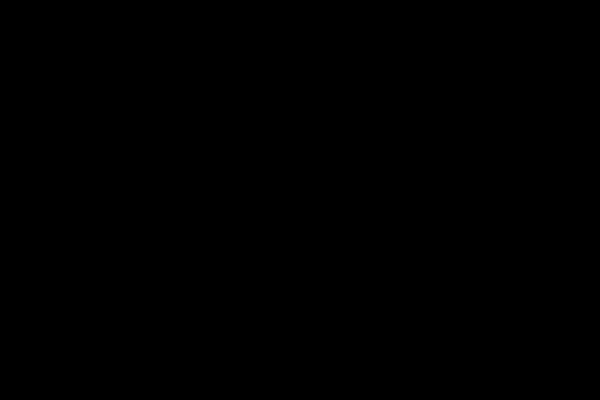La atracción de la violencia
Si estos estados se dan habitualmente en el interior de grupos pequeños (familia, trabajo, pareja), pronto aparecerá un clima de mutua antipatía. Estos estados tienden a agravarse, de poco conscientes pasan a ser infraconscientes y, lo que es peor, compulsivos.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 2 de septiembre de 2011 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
El estudioso del fenómeno de la guerra, Martín van Creveld, afirma que “a través de la historia, por cada persona que ha expresado el horror que le causó la guerra, hay otra que encontró en ella la más maravillosa entre las experiencias que le son impuestas al hombre”. Hay muchas expresiones semejantes. En la ópera La forza del destino de Verdi, el coro canta: “¡La guerra es bella! ¡Que viva la guerra!”.
Esto parecerá una aberración, pero los datos apuntan en ese sentido. Imposible saber si se trata de dos mitades más o menos equivalentes, la de los pacíficos versus la de los violentos. Es esperable que los individuos se distribuyan conforme a la curva normal de probabilidades, en un extremo de la curva los más pacíficos y en el otro los más agresivos. Sea como fuere estadísticamente, lo que sí parece seguro es que la propensión a la violencia y aún el gusto por ella aparece y reaparece en todas partes y en todo tiempo.
Una antropología (teoría del hombre) a la que hay que volver continuamente es a la de las Escrituras. Uno diría que la atracción de la violencia se remonta a Caín, el marcado por Dios en la frente para que nadie se atreviera a hacer con él lo que él hizo con Abel. Desde entonces a éste se lo llama “el inocente Abel”, que se transformó en símbolo de paz así como el otro en el de la violencia fratricida. Es muy fuerte la descripción que el Génesis hace del personaje: en razón de que Caín no obraba bien, “el pecado estuvo a (su) puerta como fiera acurrucada, acedando(le) ansiosamente”. Su violencia se incubaba en su pecado.
Violencia y orden moral
En el orden puramente biológico o psicobiológico la agresividad se da como una tendencia necesaria a la conservación de la vida. Pero por encima hay un orden moral, el del bien y del mal, que los filósofos escolásticos llamaron ordo Amoris. Caín opta por el mal a causa de la bondad de Abel, al que al mismo tiempo odia y envidia.
Quizá en el caso de Caín no aparezca tan claramente lo que calificamos de atracción por la violencia en sí. Porque una cosa es optar por ella en vistas a obtener un fin o bien apetecido, lícito o no, y otra ejercerla por el placer mismo que provoca el acto violento, porque la violencia también puede causar deleite. Es la experiencia del guerrero cuando lucha. Van Creveld afirma, como vimos, que muchos se sienten atraídos por la plenitud vital que les produce la lucha. El reposo del guerrero parece resultar a algunos más agradable que un reposo sin ejercicio previo de la guerra.
El cristianismo y la violencia
La espontánea asociación que hacemos entre cristianismo y no violencia está más que justificada. La predilección del Señor por la paz y los pacíficos recorre todo el Evangelio. Está expresada muchas veces y sobre todo practicada por Jesús incluso a expensas de su propia vida. Sin embargo la dulzura del Señor no debe llevar a olvidar su valentía frente a los ataques continuados que recibió y a las conspiraciones de que fue víctima. Pero este mismo Jesús, que se calificó a sí mismo como manso y humilde de corazón, tuvo que armarse de unos improvisados látigos para expulsar a los mercaderes del Templo y tirar por el piso las monedas de los cambistas. Estaba comprometida la santidad de la casa de Dios, profanada por Mamón, dios del dinero: “mi casa es casa de oración… y vosotros las habéis convertido en cueva de ladrones” (Mc 11,17).
Los primeros cristianos asumieron profundamente la actitud pacífica de Jesús, pero también su valentía. Desde su fortaleza para enfrentar la persecución y el martirio, hasta la negativa a asistir a las ejecuciones por pena capital, que constituían un espectáculo público que tanto gustaba a los contemporáneos. Como toda sociedad de hombres, en los mil cien años que precedieron a San Francisco de Asís hubo de todo en materia de violencia. El santo se propuso la aplicación literal del Evangelio a la vida y así lo hizo también, obviamente, en lo relativo a la violencia. Cuentan Las florecillas, ese precioso relato de su vida y hechos, que cierta vez Francisco caminaba en compañía de otro fraile en dirección a uno de los conventos de la Orden. Era un día crudísimo de invierno. El Santo conversaba con su compañero sobre qué cosa sería la perfecta alegría. Francisco recurrió a un ejemplo. Si cuando llegaran al convento al que se dirigían, no sólo no fueran acogidos sino que el portero los echara con insultos, y ante su insistencia terminara moliéndolos a palos, si ellos sufrían esta violencia por amor de Cristo crucificado, esa sería la verdadera alegría.
Esto no tiene casi sentido para nosotros, pero el Poverello planteaba de esta forma, en toda su inalcanzable radicalidad, la vida evangélica. Esto que le parecía evidente a él, mentiríamos si dijéramos que lo es para nosotros.
San Agustín y Santo Tomás
¿Cuál fue la doctrina de San Agustín (siglo IV) y de Santo Tomás (siglo XIII) respecto de la violencia y la guerra? Santo Tomás se limita a reproducir literalmente y refrendar dos párrafos de San Agustín: “Entre los verdaderos adoradores de Dios, las mismas son pacíficas, pues se mueven por el deseo de la paz, no por codicia o crueldad, para que sean frenados los malos y favorecidos los buenos”, y agregaba: “El deseo de dañar, la crueldad de la venganza, el ánimo implacable imposible de aplacar (implacatus et implacabilis animus), la ferocidad en la lucha, la pasión de dominar (líbido dominandi) y similares, son las cosas culpables que se dan en las guerras”.
Como se ve, en la práctica no podremos evitar las tensiones y la violencia, incluso la guerra, pero no debemos olvidar que estos males no estaban previstos en los planes de Dios cuando creó la naturaleza humana ni de Cristo cuando la restauró. Después de la ruptura del orden original no podemos librarnos de la pertinaz tendencia que tenemos hacia ella, pero en lo profundo del corazón no hay que aceptarla. Mucho menos la violencia puede ser amada o buscada por ella misma, y esto es así hasta para los encargados por legítima autoridad de ejercerla. Al cristiano le debe resultar repugnante, sobre todo en su forma más maligna que es buscarla por placentera.
Los procesos ocultos de la violencia
Los psicólogos han profundizado en el conocimiento de los procesos infraconscientes de la violencia. Podemos imaginar con facilidad lo que pasaría con un automovilista que condujera lentamente en una calle de tránsito rápido y muy congestionada. Atrás del lento hay uno apurado que se pone a tocarle bocina para que acelere. La reacción del lento ante esta invitación desagradable (las bocinas son desagradables) bien puede ser empacarse, “enmularse”, es decir no acelerar, sino, incluso, disminuir la marcha, al tiempo que grita “querés ir rápido? ¡andá por la autopista!”. Los habitantes de las grandes urbes mostramos continuamente estas reacciones infantiles sin ningún pudor. En nuestro descargo digamos que deben ser pocos a quienes el estrés urbano no saque de quicio.
Sin duda lo de andar habitualmente nerviosos aumenta nuestra agresividad. Pero si hiciéramos un esfuerzo por conocer mejor los procesos o estados interiores que mantienen in potentia propincua (pronta a desencadenarse) a nuestra violencia, lograríamos un mayor control de ella. Conocer sus entresijos es importante si se quiere disminuir los niveles de este mal tan humano y tan tirano, que circula en nosotros y entre nosotros. Si estos estados se dan habitualmente en el interior de grupos pequeños (familia, trabajo, pareja), pronto aparecerá un clima de mutua antipatía. Estos estados tienden a agravarse, de poco conscientes pasan a ser infraconscientes y, lo que es peor, compulsivos.
Una contribución reciente al develamiento de los “procesos ocultos de la violencia” es la aportada por el antropólogo René Girard. En un pasaje de la obra Aquel por el que llega el escándalo, Girard nos advierte que palabras del Evangelio tales como: “al que te abofetee una mejilla ofrécele la otra”; “si alguien te reclama la túnica dale también el manto”, no pueden estar significando que Jesús nos pida “que debemos arrastrarnos a los pies del primero que venga (a agredirnos)… o mendigar bofetadas… o presentarnos voluntarios para satisfacer los caprichos de los poderosos”. Su opinión es que conductas tan claramente reprensibles de parte de los violentos (abofetearnos, quitarnos la ropa, tratarnos mal), esconden una segunda intención, la intención de provocarnos. Estos malvados no desean nada tanto como exasperarnos, para arrastrarnos a un espiral de violencia. Hacen –dice este autor- todo lo posible para suscitar nuestra represalia, pues con ella podrán descargar su agresividad, con el agregado de poder decir que es por “legítima defensa”. Pero, agrega, “es necesario privarlos de la colaboración negativa que reclaman de nosotros. Es necesario desobedecer siempre a los violentos, no sólo porque nos empujan al mal sino porque nuestra desobediencia puede, ella sola (quizá mejor traducir “sólo ella”), atajar esta empresa colectiva que es siempre la peor violencia, la que se expande contagiosamente. Sólo la conducta recomendada por Jesús puede sofocar de raíz la escalada en sus comienzos. Un instante más y será demasiado tarde”.
Otra interpretación de la violencia
Girard añade otros elementos a su teoría. Pone al principio del proceso violento algo inopinado, la imitación o “mímesis”. Dice que cuando respondemos a una agresión, lo que estamos haciendo es imitando al agresor. A la inversa, cuando somos nosotros los que agredimos estamos provocando al otro a que nos imite, es decir a que ejerza la violencia. Así, de ida y de vuelta, por mutua imitación o mímesis, se logra que estalle la escalada de la agresión. El pendenciero busca pendencia y para ello incita a los demás a pelear, e, idealmente, a que sean los otros los que empiecen el conflicto, provocándolos. Es en la mímesis en la que comienza la violencia, dice Girard. El autor no nos dice nada sobre cuál es el origen de la violencia humana.
Hay otro aspecto sugestivo en su análisis. Solemos pensar que uno está propenso a pelearse con alguien debido a que es distinto a nosotros, es decir, piensa distinto, se viste de otra manera, es de otra condición, raza, nacionalidad, etc. Girard no cree que uno se pelee por ser distinto sino al contrario, que se pelea porque se ha hecho una mímesis previa no consciente, una imitación o identificación con el otro, o con aspectos y/o cosas del otro.
A este proceso se suma un elemento sutil y no siempre fácil de desentrañar, la envidia. Si observamos de cerca, la envidia es una suerte de agresión, una agresión incoada o insidiosa, pues al envidiar estamos robando mentalmente algo ajeno. El que desea a la mujer del prójimo, ya cometió adulterio, dice el Evangelio. En realidad viene a ser también una mímesis, pues, al fin, la envidia es querer ser como el otro o tener algo del otro, y tal sentimiento constituye cierta identificación, imitación o mímesis.
La teoría de Girard no es fácil de desentrañar y nos deja algunas perplejidades. No terminamos de ver cómo se aplica al caso en que nos veamos obligados a ejercer violencia, por ejemplo en legítima defensa o en la defensa del inocente, en vistas a destruir lo malo o monstruoso que se halla objetivamente fuera de nosotros.
No es fácil bucear en las profundidades de nuestra psicología y aceptar que tenemos tantos vericuetos, como ha hecho Girard. La pedagogía espiritual de la tradición ascética guarda un tesoro de sabiduría al respecto.
Una vez hablamos del nosce te ipsum. Ahora vemos que con el análisis de la parte no-consciente de ese ipsum se ahondan enormemente nuestras posibilidades de crecimiento espiritual, nuestra via perfectionis. ¿Por qué? Porque seremos más lúcidos respecto de las partes oscuras de nuestro ser. Lo que hoy suelen llamarse “nuestros fantasmas”. Tal lucidez y perfección no las alcanzaremos en esta vida. Por eso, como dice Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, hace falta una purificación última del alma. Ésta se producirá por el abrazo de bienvenida que nos dará Cristo el día de nuestro encuentro definitivo con Él. Con su fuego santificador, en ese abrazo final, terminará de quemar los restos de nuestras ocultas miserias.

Te recomendamos
Newsletters
LO MÁS LEÍDO

El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
BRANDED CONTENT

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.

En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok