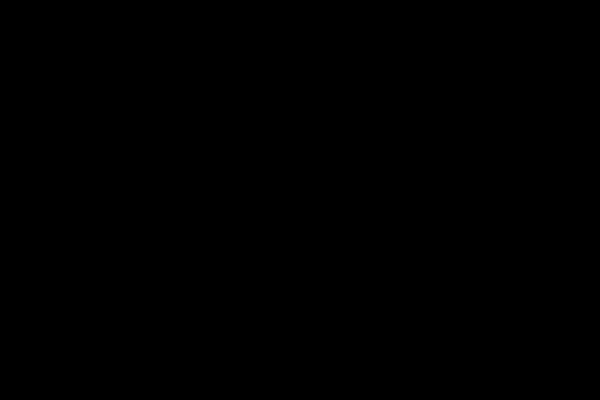Atentos al Año de la Fe
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 20 de julio de 2012 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
La portada de esta edición de HUMANITAS ha querido, reproduciendo el impresionante rostro del Cristo de la catedral de Cefalú en la isla de Sicilia -símbolo del próximo Año de la Fe convocado por el papa Benedicto XVI (11 de octubre 2012-24 de noviembre 2013)-, invitar a sus lectores a poner toda su alma en este caminar conjunto a que el Santo Padre llama a toda la Iglesia, sin duda central en la historia de su pontificado.
Por similar motivo abrimos las páginas del número con el solemne texto del Credo del Pueblo de Dios que proclamó el papa Pablo VI al cierre del Año de la Fe por los 1900 años del martirio de San Pedro y San Pablo y que concluyó en julio de 1968.
Si bien caracterizados por circunstancias históricas distintas, tanto 1968 como 2012 advienen para la iglesia como grandes desafíos para la profundización en la fe. Al momento en que Pablo VI concluía el anterior Año de la Fe, nadie suponía, en efecto, que ese mismo 1968 daría su nombre a una generación ni tampoco que al 25 de julio siguiente, cuando ese Papa publicara su encíclica Humanae vitae, proclamando su “no” a la anticoncepción artificial, se desencadenaría un verdadero terremoto en la Iglesia de Occidente.
Hoy, en un momento de crisis caracterizada por un universal secularismo, vienen al encuentro dos momentos extraordinarios para atender a la reflexión sobre la fe: la conmemoración de los cincuenta años de la apertura del Concilio Vaticano II y de los veinte de la publicación del Catecismo de la Iglesia católica. La actual crisis de fe es expresión dramática de una crisis antropológica que va dejando al hombre abandonado a sí mismo, solo y confundido, a merced de fuerzas de las que no conoce siquiera el rostro, mientras carece de una meta a la cual orientar su existencia. Sólo tomando conciencia de esa crisis y de su hondura se puede encontrar el camino de la salud.
Recientemente Benedicto XVI ha recordado, a este propósito, el discurso del Beato papa Juan XXIII en la solemne apertura del Vaticano II, el 11 de octubre de 1962: “Lo que principalmente atañe al Concilio ecuménico es esto: que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado de forma cada vez más eficaz”. El Papa, añade Benedicto XVI, “comprometía a los padres a profundizar y a presentar esa doctrina perenne en continuidad con la tradición milenaria de la Iglesia: Transmitir la doctrina pura e íntegra sin atenuaciones o alteraciones, sino de una manera nueva, como exige nuestro tiempo” (citado en discurso a la Conferencia Episcopal italiana, 24.05.12) Esta es precisamente la clave de lectura del Concilio que el actual Pontífice ha señalado desde el comienzo de su gobierno y particularmente en su conocido discurso a la Curia romana de diciembre de 2005. “No en la perspectiva de una inaceptable hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura, sino de la hermenéutica de la continuidad y de la reforma” podrán leerse, aplicarse y hacerse propias las autorizadas indicaciones del Concilio, que “constituye el camino para descubrir las modalidades con que la Iglesia puede dar una respuesta significativa a las grandes transformaciones sociales y culturales de nuestro tiempo, que también tienen consecuencias visibles sobre la dimensión religiosa” (ibídem). Es así el caso, por ejemplo, frente a la racionalidad científica y la cultura técnica que pretenden “delinear el perímetro de las certezas de razón únicamente con el criterio empírico de sus propias conquistas”, desvinculando toda norma moral y perdiendo hasta la exigencia de verdad.
Signos graves de lo anterior, continúa el Pontífice, son la disminución de la práctica religiosa sacramental y el ambiente de duda sobre las enseñanzas de la Iglesia, cuando no su reducción a valores que tienen que ver con el Evangelio, pero que no dicen relación con el núcleo central de la fe cristiana. De modo muy visible, la relegación de Dios al ámbito subjetivo, reducido a un hecho íntimo y privado, marginado de la conciencia pública.
Quienes vivieron la preparación del Concilio -etapa que Joseph Ratzinger, como teólogo asesor del Cardenal Frings, conoce bien- saben, dice el actual Papa, que la Asamblea conciliar pretendía dar respuesta a la pregunta “Iglesia, ¿qué dices de ti misma?”. Y profundizando en esta pregunta, recuerda enseguida, los padres “fueron reconducidos al corazón de la respuesta: se trataba de recomenzar desde Dios, celebrando, profesando y testimoniando”. No en vano, señala, la primera Constitución aprobada fue la de la Sagrada Liturgia: “el culto divino orienta al hombre hacia la Ciudad futura y restituye a Dios su primado”.
Conclusión que no puede sino sopesarse con toda la gravedad que merece en este Año de la Fe a que entramos, dice así Benedicto XVI: “En un tiempo en que Dios se ha vuelto para muchos el gran desconocido y Jesús sólo un gran personaje del pasado, no habrá relanzamiento de la acción misionera sin la renovación de la calidad de nuestra fe y de nuestra oración; no seremos capaces de dar respuestas adecuadas sin una nueva acogida del don de la Gracia; no sabremos conquistar a los hombres para el Evangelio a no ser que nosotros mismos seamos los primeros en volver a una profunda experiencia de Dios” (ibídem).

Te recomendamos
Newsletters
LO MÁS LEÍDO

“El riesgo ya no es teórico. Estamos hablando de proyectos que pueden quedar construidos, pero no recepcionados”: abogado experto advierte por nuevo plan regulador de Antofagasta
Un dictamen de Contraloría que obligó a la Municipalidad de Iquique a invalidar más de 100 permisos ya otorgados, sentó un precedente. "Los planos deben cumplir las normas urbanísticas vigentes al momento de su tramitación final. Hoy hay proyectos en Antofagasta que no cumplen esa exigencia”, dice Rodrigo Andreucci.

Cenco Malls lanza la segunda edición de su desafío de innovación abierta CosmoLab
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026 y está orientada a startups y scaleups que integren tecnología, sostenibilidad y digitalización para transformar la operación y la experiencia en centros comerciales de la región.
BRANDED CONTENT

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.

En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok