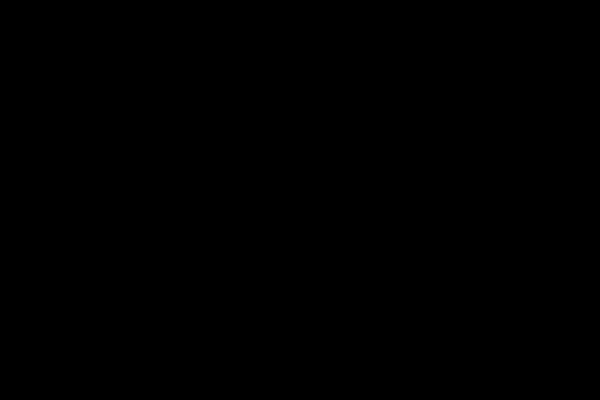El Rosario, oración de nuestros días
El rosario, como cualquier otra expresión de culto a María, no debe considerarse como un elemento aislado en la vida cultural de la Iglesia, que tiene como objetivo “glorificar a Dios”.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 14 de octubre de 2011 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
En la carta que Juan XXIII envió a su vicario el cardenal Clemente Micara el 28 de septiembre de 1960 escribía: “Nos sentimos consolados con el pensamiento que en el mes de octubre, especialmente en el seno de las familias, después del trabajo cotidiano, las manos de los padres y de los hijos, muy en particular las de los pequeños e inocentes, las de los enfermos y ancianos, se unen y se elevan al cielo para rezar la oración bendita del rosario”.
Desde que san Pío V instituyó como fiesta del rosario el 7 de octubre para recordar la victoria, atribuida a la intervención milagrosa de María, de las armas cristianas sobre los turcos, rosario y mes de octubre han caminado de la mano en la piedad popular mariana.
Pero fue León XIII, con razón llamado el Papa del rosario, quien, con sus numerosas encíclicas y cartas apostólicas acerca del rezo del rosario, impulsó su ya difundida devoción.
El rosario, como cualquier otra expresión de culto a María, no debe considerarse como un elemento aislado en la vida cultural de la Iglesia, que tiene como objetivo “glorificar a Dios” (Marialis cultus, 39). Debe ser, además, una oración evangélica, cristológica y litúrgica. De esta forma, esta práctica piadosa adquiere su verdadero valor y sentido.
Tratando de entroncar las expresiones del culto –y aún más las manifestaciones populares de devoción- con los signos de los tiempos, el culto a María, según las palabras de Pablo VI, debe tener en cuenta “algunos elementos de su contenido, las concepciones antropológicas y la realidad psicológica, profundamente cambiada, en que viven y actúan los hombres de nuestro tiempo” (Marialis cultus, 34). Uno de los rasgos característicos de nuestra cultura (paradójicamente por algunos aspectos de muerte) es el sentido vital de la existencia. Aunque el hombre de hoy – como el de siempre- se resiste al pensamiento de la muerte, no puede por menos de constatar que su existencia es una historia que se realiza en el tiempo, desde su origen a su destino final. La vida se vive una vez. No hay ni segundos tiempos, ni prórrogas. Se empieza y se acaba de un aliento. No hay hombre que viva siempre y que pueda presumir de esto.
El rezo del santo rosario nos coloca frente a esta realidad, centrada en la vida de un hombre: Jesús, Hijo de Dios. Los misterios del rosario son un recuerdo de la vida humana y reflejan el ritmo natural del hombre: nacimiento, desarrollo y término: tres compases que tienen una determinada duración, en los que el hombre vive sus múltiples y variadas experiencias, hasta desembocar en el acontecimiento sublime y determinante que pone el punto final a su vida. Pero los misterios de la vida de Cristo, meditados en el rosario, arrojan una luz nueva a esta consideración meramente existencial de la vida humana: la resurrección, que es el fundamento sobre el que se apoya la vida de Cristo y, por tanto, la nuestra: “Si nuestra esperanza en Cristo no va más allá de esta vida, somos los más miserables de todos los hombres” (1 Co 15, 19).
Es así como el rezo del rosario se transforma en un constante recuerdo, hecho oración sencilla, de los momentos cruciales de la vida Cristo Salvador. Podemos afirmar, con Pío IX que el rosario es el evangelio compendiado.
A esta dimensión existencial debe añadirse el carácter de agonía que entraña la vida misma. El hombre lucha todos los días por su subsistencia y por su realización. Busca afanosamente la felicidad y, con una titubeante esperanza, el triunfo consolador que alivie sus denodados esfuerzos.
Las palabras de Job: “La vida del hombre es un milicia sobre la tierra” (Job 7, 1), bien pueden acomodarse al camino que todo cristiano hace, o debiera de hacer, por llevar a cabo la santidad de su vida cristiana. La vida es una lucha constante y tenaz que debe llevarle a la victoria final, después de haber pasado por el crisol del sacrificio. La transformación del hombre viejo en el hombre nuevo no se realiza sin combate y sin sangre. Este es el sentido del capítulo VI de la carta de Pablo a los Romanos.
Este camino de transformación comienza, como el primer misterio gozoso (la anunciación a la santísima Virgen y la encarnación del Verbo), con el plan de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros: “En ese mismo Cristo también nosotros hemos sido elegidos y destinados de antemano, según el designio de quien todo lo hace conforme al deseo de su voluntad” (Ef 1, 11) y termina con el cuarto misterio de gloria (la Asunción de María al cielo en cuerpo y alma): “Así nosotros, los que tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, seremos un himno de alabanza a su gloria” (Ef 1, 12), palabras que indican la meta a la que estamos llamados, que no es otra que la de gozar eternamente con el Señor, porque para eso hemos sido salvados y resucitados, para estar sentados con él en el cielo (cf. Ef 2, 6-7). Este es el derrotero espiritual que debe recorrer todo cristiano. Y en el intervalo de estos dos extremos de la vida cristiana, se desarrollan la lucha y el sacrificio que desembocan en la victoria final.
El rosario, pues, con el recuerdo de los misterios de la vida de Jesús: sus vicisitudes humanas, sus combates, y especialmente su pasión, muerte, resurrección y glorificación final, ilumina el camino espiritual del cristiano que, además de seguir de cerca las huellas de su Maestro y modelo, describe las vicisitudes por las que atraviesan sus días terrenos en su esfuerzo de superación y de ascensión constante.
Este “memorial” de la vida de Cristo, además de ser un paradigma, se convierte, al mismo tiempo, en un estímulo que orienta y fortalece su vida. Así lo veía en su lecho de muerte Pío IX: “Estoy contemplando dulcemente los quince misterios que adornan las paredes en esta sala, que son otros tantos cuadros de consuelo. Contemplando los misterios de gozo, no me acuerdo de mis dolores; pensando en los de la cruz, me siento confortado en gran manera, pues veo que no voy solo en el camino del dolor, sino que delante de mi va Jesús; y, cuando considero los de gloria, siento gran alegría y me parece que todas mis penas se convierten en resplandores de gloria. ¡Oh, cómo me consuela el rosario en este lecho de muerte!”.
El rosario es, por lo tanto, una práctica piadosa de amplio alcance y de fecundas y hondas consideraciones humanas y espirituales. Sin olvidar que es, sobre todo, oración: oración trinitaria (gloria al Padre…), cristológica (contemplación de los misterios de la vida Cristo) y eclesial (profesión individual o comunitaria de la fe de la Iglesia: el rosario es un “Credo” hecho oración). Para decirlo con palabras de Benedicto XV: el rosario “es una oración suplicante, mediadora y perfecta, ya por las alabanzas que tributa y las invocaciones que formula, ya por los alientos que ofrece y las enseñanzas que prodiga, ya por la gracia que obtiene y los triunfos que prepara” (Carta del 18 de septiembre de 1915).

Te recomendamos
Newsletters
LO MÁS LEÍDO

Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
BRANDED CONTENT

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.

En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok