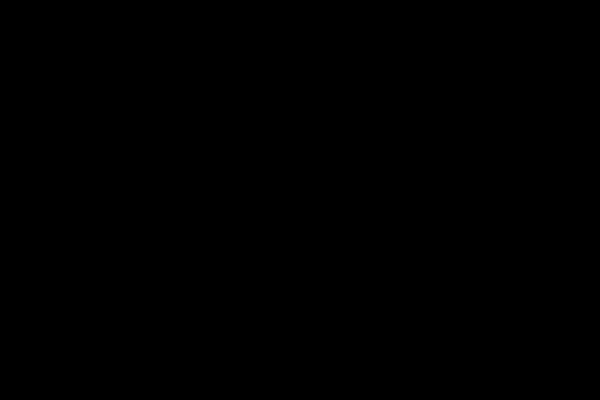Llevando consigo la memoria de las raíces
Somos parte de una sociedad fragmentada que ha cortado sus lazos comunitarios. Esta realidad se debe a un déficit de memoria, concebida como la potencia integradora de nuestra historia (…)
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 15 de marzo de 2013 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
Párrafos escogidos del artículo del Papa recientemente electo que, con el mismo título, publicó Revista HUMANITAS 47 (julio-septiembre 2007)
La experiencia de la orfandad
Como punto de partida fenoménico quiero referirme a la experiencia de orfandad que es común en la vivencia de toda nuestra sociedad. Esta experiencia se caracteriza por tres dimensiones: a) Dimensión de la discontinuidad de la memoria, relacionada con el tiempo y la historia. Discontinuidad: pérdida o ausencia de los vínculos en el tiempo y el entretejido socio-político que constituye a un pueblo. Somos parte de una sociedad fragmentada que ha cortado sus lazos comunitarios. Esta realidad se debe a un déficit de memoria, concebida como la potencia integradora de nuestra historia, y a un déficit de tradición, concebida como la riqueza del camino andado por nuestros mayores. Esto implica la ruptura y discontinuidad de un diálogo intergeneracional sobre las inquietudes y preguntas que unen al pasado con el presente y a éste con el futuro. Esta discontinuidad de la experiencia generacional prohija toda una gama de abismos y rupturas: entre la sociedad y la clase dirigente y entre las instituciones y las expectativas personales.
b) Dimensión del desarraigo: espacial, existencial y espiritual. Junto a la discontinuidad ha crecido también el desarraigo. Lo podemos ubicar en tres áreas: espacial, existencial y espiritual. Se ha roto la relación entre el hombre y su espacio vital, fruto de la actual dinámica de fragmentación y segmentación de los grupos humanos. Se pierde la dimensión identitaria del hombre con su entorno, su terruño, su comunidad. La ciudad va poblándose de “no-lugares”, espacios vacíos sometidos exclusivamente a lógicas instrumentales, privados de símbolos y referencias que aporten a la construcción de identidades comunitarias.
Al desarraigo espacial se le unen el existencial y el espiritual. El primero vinculado a la ausencia de proyectos. Al romperse la continuidad con los lugares y con la historia, el hombre pierde herramientas que le permiten constituir su identidad y su proyecto personal. Se pierde la dimensión de pertenencia a un tiempo-espacio y esto afecta su dimensión identitaria, pues ésta es tanto sus raíces y su memoria como su proyecto de desarrollo personal.
La pérdida de las referencias espaciales y las continuidades temporales van vaciando también la vida del habitante de la ciudad de determinadas referencias simbólicas, de aquellas “ventanas”, verdaderos “horizontes de sentido” hacia lo trascendente, que se abrían aquí y allá, en la ciudad y acción humana. Se pierde el sentido de la trascendencia y por lo tanto el desarraigo alcanza también la dimensión espiritual. Así entonces, discontinuidad generacional y política, y desarraigo espacial, existencial y espiritual, caracterizan aquella situación que habíamos llamado, más genéricamente, de orfandad.
c) La caída de las certezas: Muchas de las certezas básicas que sirven de apoyo a la construcción histórica se han diluido, caído o desgastado. La patria, la revolución, incluso la solidaridad, tienden a ser vistas con curiosidad, burla o escepticismo. La pérdida de las certezas alcanza también a los fundamentos de la persona, la familia y la fe. Esta caída de las certezas, de pérdida de referencias, es de carácter global, se da a nivel mundial, constituyéndose en una nueva certeza del pensamiento contemporáneo. Aquí entroncamos con la crisis de la modernidad y los cuestionamientos a la razón. El desencanto frente a las promesas de la modernidad ha provocado el surgimiento de múltiples verdades y sentidos fragmentarios, parciales, particulares y desarraigados. Un pensamiento que se mueve en lo relativo y lo ambiguo, en lo fragmentario y lo múltiple, constituye el talante que tiñe no sólo la filosofía y los saberes académicos sino también la cultura “de la calle”. Es la época del pensamiento débil.
Globalización y pensamiento único
Con la experiencia de la orfandad y el desarraigo, las mujeres y los hombres pierden sus puntos de referencia con su lugar y con su tiempo, las raíces desde las cuales se paran y miran su realidad. Surge el relativismo como horizonte de la convivencia social y del quehacer político.
La pérdida de las certezas nos pone frente a un grave desafío sociopolítico. Este desafío, según Juan Pablo II, “es el riesgo de la alianza entre democracia y relativismo ético, que quita a la convivencia civil cualquier punto seguro de referencia moral, despojándola más radicalmente del reconocimiento de la verdad. En efecto, «si no existe una verdad última –que guíe y oriente la acción política-, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto»” (Veritatis Splendor 101; cita de Centesimus annus, 46). Y, parece una contradicción, pero asumiendo el horizonte relativista, la globalización, en su forma actual, fomenta el desarraigo, la pérdida de las certezas, uniforma el pensamiento y elimina la diversidad constitutiva de toda sociedad humana. Su poder disgregador reduce a las personas a su dimensión económica y la capacidad de acción transformadora sobre la realidad se reduce a un rol de consumidores de mercancías.
La globalización es una palabra cargada de significación homogeneizante. Se tiende a marcar una sola línea de pensamiento, una sola línea de conducta, una sola línea de supervivencia, y lo que está detrás de todo esto es una única dirección cultural de la existencia. Una globalización que, en su aspecto negativo, nos despotencia de nuestra dignidad humana para hacernos bailar en la zaranda de la caprichosa, fría y calculadora economía de mercado.
Y frente a este proyecto que nos gregariza quitándonos lo propio, la Iglesia nos incita a poner en común aquello que nos diversifica, es decir, el carisma personal de cada uno, la pertenencia personal de cada uno a grupos, a partidos políticos, a organizaciones no gubernamentales, a parroquias, a diversos sectores. Esa particularidad que nos diversifica, la Iglesia nos pide que la pongamos en común para que de esa diversidad, el mismo Espíritu Santo que nos regaló la diversidad, nos regale la unidad plurifacética. Nada más alejado de lo hegemónico tanto de un proyecto globalizante, que uniformiza y elimina la diversidad como de un relativismo atomizador y despersonalizante.
Esto también debe leerse en la dirección inversa: ¿cómo puedo dialogar, cómo puedo amar, cómo puedo construir algo en común si dejo diluirse, perderse, desaparecer lo que hubiera sido mi aporte? La globalización, como imposición unidireccional y uniformante de valores, prácticas y mercancías, va de la mano con la integración entendida como imitación y subordinación cultural, intelectual y espiritual.
Entonces, ¿cuál es el camino?: ni profetas del aislamiento relativista, ermitaños localistas en un mundo global, ni descerebrados y miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del Mundo (de los otros) con la boca abierta y aplausos programados.
La dinámica es más rica y más compleja. Los pueblos, al integrarse al diálogo global, aportan los valores de su cultura y han de defenderlos de toda absorción desmedida o “síntesis de laboratorio” que los diluya en “lo común”, “lo global”. Y –al aportar esos valores– reciben de otros pueblos, con el mismo respeto y dignidad, las culturas que les son propias.
El actual proceso de globalización desnuda agresivamente nuestras antinomias: un avance del poder económico y el lenguaje que lo asiste, que --en un interés y uso desmedido-- ha acaparado grandes ámbitos de la vida nacional; mientras --como contrapartida-- la mayoría de nuestros hombres y mujeres ve el peligro de perder en la práctica su autoestima, su sentido más profundo, su humanidad y sus posibilidades de acceder a una vida más digna.
Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica “Ecclesia in America” se refiere al aspecto negativo de esta globalización diciendo : “...si la globalización se rige por las meras leyes del mercado aplicadas según las conveniencias de los poderosos, lleva consecuencias negativas : ...la atribución de un valor absoluto a la economía, el desempleo, la disminución y el deterioro de ciertos servicios públicos, la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el aumento de la diferencia entre ricos y pobres y la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una situación de inferioridad cada vez más acentuada...” (nº 20).
Junto a estos problemas, planteados ya en el plano internacional, nos encontramos también con una cierta incapacidad de encarar problemas reales. Entonces, a la fatiga y la desilusión parecería que sólo se pueden contraponer tibias propuestas reivindicativas o eticismos que únicamente enuncian principios y acentúan la primacía de lo formal sobre lo real. O, peor aún, una creciente desconfianza y pérdida de interés por todo compromiso con lo propio común que termina en el “sólo querer vivir el momento”, en la perentoriedad del consumismo. Esta actitud fomenta una cierta ingenuidad valorativa. Y vivimos un momento histórico en el que no nos podemos permitir ser ingenuos: la sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos. La primacía de lo formal sobre lo real es funcionalmente anestésica. Se puede llegar a vivir hasta en estado de “idiotez alegre” en el que la profecía arraigada en lo real no puede entrar; la sociedad vive el complejo de Casandra.
Hacer memoria del camino para abrir espacios al futuro
Volvemos al núcleo histórico de nuestros comienzos, no para ejercitar nostalgias formales, sino buscando la huella de la esperanza. Hacemos memoria del camino andado para abrir espacios al futuro. Como nos enseña nuestra fe: de la memoria de la plenitud se hace posible vislumbrar los nuevos caminos. Cuando la memoria no está abierta al futuro es un simple recuerdo que, si totaliza el ambiente, nos puede atrapar en una nebulosa proustiana. Si, en cambio, se intelectualiza, configura el caldo de cultivo para toda clase de fundamentalismos. La memoria conlleva siempre la dimensión de promesa que la proyecta hacia el futuro. Cuando, en el presente, hacemos memoria, entonces afirmamos lo real de nuestra pertenencia a un pueblo que camina y –a la vez- la proyección hacia adelante de ese camino.
Ante la crisis vuelve a ser necesario respondernos a la pregunta de fondo: ¿en qué se fundamenta lo que llamamos “vínculo social”? Eso que decimos que está en serio riesgo de perderse, ¿qué es, en definitiva? ¿Qué es lo que me “vincula”, me “liga”, a otras personas en un lugar determinado, hasta el punto de compartir un mismo destino? Permítanme adelantar una respuesta: se trata de una cuestión ética. El fundamento de la relación entre la moral y lo social se halla justamente en ese espacio (tan esquivo, por otra parte) en que el hombre es hombre en la sociedad, animal político, como dirían Aristóteles y toda la tradición republicana clásica. Esta naturaleza social del hombre es la que fundamenta la posibilidad de un contrato entre los individuos libres, como propone la tradición democrática (en versiones tantas veces opuestas, como lo demuestran multitud de enfrentamientos en nuestra historia). Entonces, plantear la crisis como un problema moral supondrá la necesidad de volver a referirse a los valores humanos, universales, que Dios ha sembrado en el corazón del hombre y que van madurando con el crecimiento personal y comunitario.
Cuando los obispos repetimos una y otra vez que la crisis es fundamentalmente moral, no se trata de esgrimir un moralismo barato, una reducción de lo político, lo social y lo económico a una cuestión individual de la conciencia, sino de señalar las valoraciones colectivas que se han expresado en actitudes, acciones y procesos de tipo histórico-político y social. A modo de resumen orientativo de lo recientemente dicho se puede afirmar que la unidad del pueblo se fundamenta en tres pilares que hacen a su relación con el tiempo y que están en tensión dialéctica entre ellos.
Primero, la memoria de sus raíces. Un pueblo que no tiene memoria de sus raíces y que vive importando programas de supervivencia, de acción, de crecimiento desde otro lado, está perdiendo uno de los pilares más importantes de su identidad como pueblo.
Segundo, el coraje frente al futuro. Un pueblo sin coraje es un pueblo fácilmente dominable, sumiso en el mal sentido de la palabra. Cuando un pueblo no tiene coraje se hace sumiso de los poderes de turno, de los imperios de turno, o de las modas de turno, imperios culturales, políticos, económicos, cualquier cosa que hegemoniza e impide crecer en la pluriformidad.
Tercero, la captación de la realidad del presente. Un pueblo que no sabe hacer un análisis de la realidad que está viviendo, se atomiza, se fragmenta Los intereses particulares priman sobre el interés común, el bien común. Entonces queda atomizado en los diversos intereses particulares que nacen de un mal análisis de la realidad que estaba viviendo. El análisis de la realidad no tiene que ser un análisis de tipo ideológico donde yo proyecto una postura previa sobre la realidad, sino ver la realidad tal cual es y de ahí sacarla. Decía alguien que la realidad se capta mejor desde la periferia que desde el centro, y es verdad. O sea, no vamos a entender la realidad de lo que nos pasa como pueblo, y por lo tanto no vamos a poder construir en el presente el coraje para el futuro con la memoria de nuestras raíces, si no salimos del estado de “instalación en el centro”, de quietud, de tranquilidad, y no nos metemos en lo periférico y lo marginal.

Te recomendamos
Newsletters
LO MÁS LEÍDO

Cenco Malls lanza la segunda edición de su desafío de innovación abierta CosmoLab
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026 y está orientada a startups y scaleups que integren tecnología, sostenibilidad y digitalización para transformar la operación y la experiencia en centros comerciales de la región.

CLC encuentra nuevas inconsistencias financieras por más de US$ 80 millones en administración de Alejandro Gil: acusa "ajustes manuales irregulares" y contrata abogados
La clínica sostuvo que con esto cerrará el capítulo heredado de la antigua administración y será asesorada por el estudio del penalista Juan Domingo Acosta para presentar acciones legales.
BRANDED CONTENT

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.

En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok