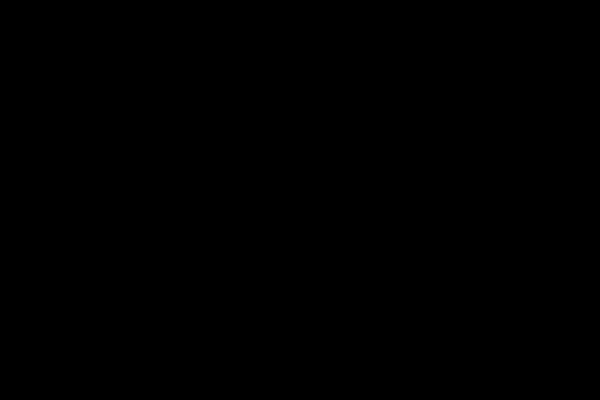Un mestizaje de civilizaciones y culturas
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 4 de marzo de 2011 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
El proceso contemporáneo de globalización y los continuos flujos migratorios que atraviesan el planeta ponen en contacto masas de personas portadoras de culturas, tradiciones y religiones distintas. Estamos cada vez más implicados en lo que he llamado “mestizaje de civilizaciones y culturas”. Con esta fórmula no pretendo decir que deba apuntarse al mestizaje como un ideal positivo. Quiero simplemente describir un proceso que, como todo proceso histórico, no solicita autorización para ocurrir, pero nos pide la responsabilidad de orientarlo hacia la vida buena, personal y comunitaria. Si esta responsabilidad se mantiene precisamente en esta perspectiva —es decir, del proceso— la categoría mestizaje puede, en mi opinión, crear el contexto adecuado para comprender mejor los conceptos de tolerancia, integración y reciprocidad, que ya no son suficientes por sí mismos para explicar la complejidad de los cambios vinculados con la tumultuosa mezcla de pueblos en curso. La respuesta al fenómeno no se encuentra en el multiculturalismo, con su pretensión de situar nacionalidades, culturas y religiones unas junto a otras como una serie de identidades aisladas y yuxtapuestas. Por otra parte, tampoco los diversos sujetos identitarios que conviven en el espacio público de una sociedad plural pueden fundirse —ni está bien que lo hagan— en una sola y peligrosa nueva identidad sincretista. Para enfrentar este imponente proceso de mezcla de gente, es necesario que todos los sujetos personales y comunitarios contribuyan a una vida buena mediante la comunicación recíproca y el testimonio público recíproco de los bienes, incluso religiosos, de los cuales son portadores, en el respeto por la tradición, pero también con confianza en su común pertenencia dentro de la familia humana.
Esto producirá modificaciones de civilización cuyo resultado no podemos determinar a priori; pero si afrontamos con prudente perspicacia el proceso de mestizaje de culturas, el cambio incidirá en el bien común. Logrará insertar lo nuevo en lo antiguo, como ya ha ocurrido, si bien en proporciones muy distintas, en otras épocas de la historia.
Laicismo y libertad religiosa
Los procesos históricos en curso nos obligan a elaborar un nuevo concepto de laicidad capaz de valorizar a los sujetos que actúan en la sociedad plural a partir de sus convicciones más profundas. Por consiguiente, resulta urgente volver a pensar en la libertad religiosa en todas sus dimensiones.
La libertad religiosa debe ante todo definir una justa relación entre las religiones y el Estado. Ciertamente, en la expresión “Estado laico” el Estado debe entenderse como institución que no se identifica con ninguna de las partes en cuestión, con sus identidades culturales y sus intereses, sean o no religiosos. En esta dirección van las palabras pronunciadas por Benedicto XVI con ocasión de su visita a la Embajada de Italia ante la Santa Sede: “La Iglesia es muy consciente de que «es propia de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios, es decir, entre Estado e Iglesia» (Enc. Deus caritas est, 28). La Iglesia no sólo reconoce y respeta esa distinción y esa autonomía, sino que además se alegra de ellas, considerándolas un gran progreso de la humanidad y una condición fundamental para su misma libertad y para el cumplimiento de su misión universal de salvación entre todos los pueblos” (Discurso con ocasión de la visita a la Embajada de Italia ante la Santa Sede, 13 de diciembre de 2008). Con todo, el Estado, por su parte, debe tener conciencia de que, por no tener en su poder el sentido último de la existencia humana, nunca es el amo. Semejante consideración implica sobre todo, en el caso de la libertad religiosa, que ésta no requiere ser instituida por el Estado, sino únicamente ser reconocida como intrínseca a la persona humana, y por este motivo substancial debe ser siempre promovida.
Para que la libertad religiosa se entienda en su significado más integral, se requiere mirar más allá de sus expresiones puramente jurídicas y así profundizar sobre el carácter del lugar en el cual se manifiesta en forma especialmente evidente el nexo verdad-libertad. El deseo de infinito que reside en el corazón del hombre —y no es apagado por los inevitables límites que no le permiten realizarlo puramente con sus fuerzas— expresa su petición de significado imposible de suprimir, es decir, en último término de verdad. La verdad es el destino del hombre, como en diversas formas siguen indicándonos las religiones; pero la indomable búsqueda de la verdad conlleva un posible riesgo: de pretender obtenerla únicamente sobre la base de razonamientos, reduciéndola así a un sistema formalmente coherente de conceptos para aplicar luego a la realidad. Sin embargo, la realidad no es ante todo un conjunto de nociones para traducir en reglas, sino algo vinculado con un encuentro vivo y personal (Enc. Deus caritas est 1). Como lo muestra la experiencia elemental del nacimiento, todo hombre es “lanzado” a la realidad dentro de una trama constitutiva de relaciones. Esta experiencia de encuentro del yo con la realidad revela que ésta es inteligible y cada hombre puede albergarla. La verdad florece en este encuentro de todo el yo con toda la realidad. Por consiguiente, es viva y personal, como muy bien lo saben los discípulos de Aquel que afirmó: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Concebida como la verdad, recurre permanentemente a la libertad de cada hombre. La Verdad misma, trascendente y absoluta, pide para entrar en relación con el hombre (para a-testiguarse), reclama el acto de su decisión.
Esta observación es muy importante en el contexto de las sociedades plurales contemporáneas. En éstas, efectivamente, es preciso el espacio abierto de una libertad en busca de la verdad, lo que permite la comunicación y la confrontación con el otro y la búsqueda de un reconocimiento recíproco que valorice las diferencias. En realidad, una verdad carente de libertad daría lugar a un encuentro perpetuo de visiones del mundo opuestas, mientras una libertad desvinculada de la verdad se agotaría en un diálogo extenuante e improductivo.
Si realmente respeta la libertad religiosa, el Estado, en vez de reducir las religiones y las visiones del mundo a un mero hecho privado mediante una idea equívoca de neutralidad, debe permitir y promover la edificación de un espacio público en el cual las religiones y las diversas visiones del mundo tengan la posibilidad de “relatarse” en una narración respetuosa con miras a un reconocimiento público y recíproco. Es ciertamente evidente, como lo recordó Benedicto XVI, que las religiones están estrechamente vinculadas con el carácter concreto de la vida de quienes las practican (el mundo de los afectos, el trabajo, la educación, las fragilidades, la vida cívica). Es por lo tanto inevitable un nexo entre religión y visión del mundo por una parte y cultura por otra, tanto en el interior de cada religión y visión del mundo como, con mayor razón, en la comparación entre religiones y visiones del mundo distintas. Semejante nexo deberá evitar caer en una reducción de la fe tanto a religión civil como a posición de cripto-diáspora.
Es preciso proponer una interpretación cultural del advenimiento de Jesucristo en toda su integridad, mostrando el centro vital que vive en la fe de la Iglesia en beneficio de todo el pueblo y llegando a individualizar todas las implicaciones antropológicas, sociales y cosmológicas.

Te recomendamos
Newsletters
LO MÁS LEÍDO

Sala cuna y PYME: una fórmula del mundo técnico para destrabar uno de los nudos del proyecto
Las investigadoras de Horizontal María José Abud y Soledad Hormazábal identificaron ejes clave. Uno de ellos apunta a permitir que las salas cuna con fines de lucro sean reconocidas en forma oficial.

El centro tecnológico más grande de España llega a Chile con inédito evento para startups biotech en Los Ríos
Eurecat junto con la incubadora y aceleradora local, Patagonia Startups, organizan el encuentro que congregará a líderes en ciencias ómicas, biomateriales y fermentos, desde el desarrollo de nuevos alimentos y procesos hasta la inversión deep tech, con el fin de convertir los recursos naturales del sur en soluciones de impacto mundial.

CLC encuentra nuevas inconsistencias financieras por más de US$ 80 millones en administración de Alejandro Gil: acusa "ajustes manuales irregulares" y contrata abogados
La clínica sostuvo que con esto cerrará el capítulo heredado de la antigua administración y será asesorada por el estudio del penalista Juan Domingo Acosta para presentar acciones legales.
BRANDED CONTENT

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.

En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok