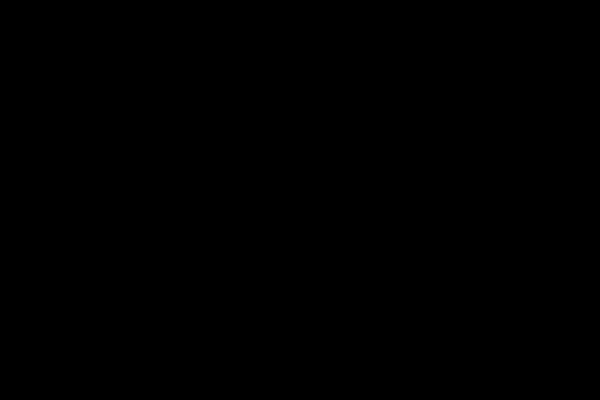Enfrentar al “totalitarismo negativo”
El fascismo, el nazismo así como el comunismo, los grandes totalitarismos del siglo XX, fueron totalitarismos “positivos”, sustentados en una fuerte carga utópica que llegó incluso a animar, en su visión de futuro, célebres corrientes artísticas y literarias.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 21 de octubre de 2011 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
Como cualquiera lo puede constatar, asistimos a la toma de posición de una nueva generación que, por lo que a la propia experiencia como nación concierne, nada de lo sucedido en nuestra historia todavía reciente le importa o provoca interés: ni la Revolución en libertad, ni la Unidad popular, ni el Gobierno militar, ni la restauración de la democracia, ni la bonanza económica ni tampoco las crisis. Son tareas y temas de otros, la generación anterior, con la que el ligamen social se ha debilitado a extremos. No se trata sólo de un vacío en el plano del saber, sino de una mutación en el modo de ser, cuya hondura está aún por revelarse.
No sucedió así, entretanto, por casi dos siglos. Las voces distintas con que reclamaban el bien de su pueblo Alberto Hurtado y Eduardo Cruz Coke ó Pedro Aguirre Cerda y Clotario Blest, brotaban de un humus compartido, de una alma común no ajena en su fondo a la solidaridad y a la tradición cristiana de Chile.
Esa historia de unidad cultural del país se ve ahora seriamente amenazada. Parece, entre otras cosas, que la severa declinación en el interés por la política y sus representaciones clásicas, los partidos políticos, va a parejas con la evanescencia del sentimiento de ser un pueblo animado por un legítimo orgullo y alimentado por deseos fuertes y comunes. Hubo quienes advirtieron, ya en los años setenta, sobre el peligro de cierta mutación antropológica que despuntaba en el hemisferio occidental –¡será de preguntarse ahora a qué altura andamos!- la cual implicaría para muchas naciones con culturas como la nuestra pasar del estado de pueblo al de no-pueblo, metamorfoseándose en masas indiferenciadas y fagocitadas por la nueva cultura de los medios, principalmente por la potencia de la televisión.
Se ha argumentado con ingenio y no sin razón acerca de los “fascios de izquierda” que andan sueltos por nuestras calles. Parece, sin embargo, que aquellos mismos que vemos como sus más caracterizados representantes, son sobre todo parte integrante de otra expresión totalitaria nueva y más poderosa en su fuerza destructiva. El fascismo, el nazismo así como el comunismo, los grandes totalitarismos del siglo XX, fueron totalitarismos “positivos”, sustentados en una fuerte carga utópica que llegó incluso a animar, en su visión de futuro, célebres corrientes artísticas y literarias. El nuevo, que vemos ahora desplegarse, es en cambio un totalitarismo “negativo”: totalitarismo de la disolución, que disuelve los valores pasados y presentes sin sustituirlos por otros. Destruye todo y no construye nada. Frente a la invasión mediática y a la generalizada “farandulización” de todo, incluida la política y la cosa pública, los antiguos valores parecen obsoletos, cuestión que afecta con fuerza también al ámbito de lo religioso.
¿Qué queda después y qué emerge de allí? Cierta fiebre tecnocrática y consumista que se expande a todos los ámbitos, que desvaloriza el ligamen social, que vacía el alma del pueblo de todo idealismo, incluidos los que brotan de la política y de la religión, asumiendo en la noche del espíritu que deja este fenómeno a su paso, la consolidación de un nuevo estado de ser y hacer las cosas. Aunque no exclusivamente, mucho de la desorientación y decaimiento de la Concertación que acompañó el advenimiento del nuevo Gobierno pareciera tener que ver con este fenómeno. Ciertamente tiene que ver con él la confusión generalizada que hoy reina en todos los sectores respecto del momento que en cuanto país vivimos.
Augusto Del Noce, un clásico del pensamiento político europeo, advirtió con gran antelación, a principios de los sesenta, que el comunismo decaía y que se perfilaba un nuevo adversario, peor aún que el comunismo: el de la irreligiosidad de la “sociedad opulenta”, como la llamó en un libro famoso, la cual lucharía contra el comunismo no desde una fe religiosa sino desde un materialismo más radical que el comunista. Años después, cruzando el Muro de Berlín recién derrumbado e internándonos a pie a través de la sombreada Unter den Linden, en calles poco antes controladas por la férrea policía de Honecker, Robert Spaemann, el gran filósofo alemán, unido por la amistad de una vida al entonces Cardenal Ratzinger, preguntado acerca del “absolutismo relativista” que ya todo lo licuaba -cual preanuncio de otra forma de dictadura en el horizonte primaveral de esa hora histórica- me señaló derechamente: “En este momento, como el marxismo ha muerto, es posible, tal vez por primera vez, rescatar algunas observaciones de Karl Marx. Me refiero a su descripción de la sociedad moderna como sociedad de mercaderías, en la cual todos los valores se convierten en valores de cambio”. Es lo que otros han dado en llamar la “sociedad líquida”, nuestro presente.
Al tenor de esa ideología, nuevos poderes –financieros, desvinculados del trabajo real y ajenos tantas veces al bienestar de las personas- someten hoy cultural y económicamente a estados y a pueblos. Benedicto XVI ha propuesto en la encíclica Caritas in veritate un singular replanteamiento de la función del Estado frente a esos nuevos poderes, donde éste asume una función subsidiaria e intermedia, limitada en comparación al poder más extenso que detentan aquellos. El Estado tiene, como misión natural y urgente en este contexto, la de defender el patrimonio moral, cultural y económico de su pueblo. Gobernar supone pues guiar con claridad y firmeza la nave del Estado, aún en vicisitudes donde pudiere avizorarse, como algunos opinan, el fin de un ciclo histórico. Así por ejemplo el de la mundialización de una fórmula social que, habiendo derrotado al comunismo en su propio terreno, dividió la vida entre producción y diversión, agotó sus ideales y dejó en la postración cuestiones esenciales como solidaridad, sacrificio, responsabilidad y bien común.
La década del bicentenario tendría que ser aquella de la recuperación de la voluntad de ser.

Te recomendamos
Newsletters
LO MÁS LEÍDO

“No todo puede atribuirse al Covid-19”: la respuesta del MOP a Concesionaria del Aeropuerto de Arica que acusa daño por US$ 43 millones tras la pandemia
Ministerio dijo que el informe económico elaborado por Econsult “no resulta idóneo para acreditar un perjuicio indemnizable, al basarse en un contrafactual monocausal, proyecciones especulativas y supuestos no contrastados”.
BRANDED CONTENT

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.

En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok