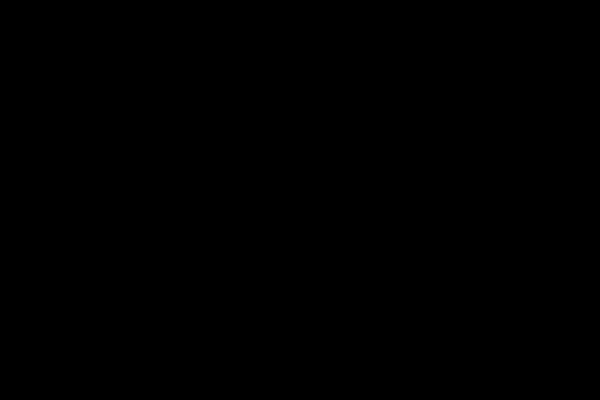Innegociable
Por Padre Raúl Hasbún
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 23 de marzo de 2012 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
En la base de sustentación de esos derechos está el derecho a la vida. Sin vida no hay derechos. Según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, no puede autorizarse suspensión alguna del derecho a la vida, “ni siquiera en situaciones que pongan en peligro la vida de la nación”. Nuestro Tribunal Constitucional sentenció hace cuatro años que el embrión es persona desde que es concebido, por lo que todos los órganos del Estado le deben especialmente garantizar la protección de su vida y de su integridad física y síquica. Lo que esos órganos del Estado hacen, cada vez con mayor intensidad invasiva, para cautelar la salud amenazada por contaminación, tabaquismo, alcoholismo, hipertensión, obesidad, accidentes de tránsito, eso mismo están obligados a hacer, y con más potente razón, cuando saben, sospechan o temen que algún producto o procedimiento pondrá en peligro la vida en su estado primigenio. El Estado, junto con los padres de familia y los profesionales de la salud ocupa una posición de garante del derecho a la vida de quien, por su indefensión, depende absolutamente de los demás.
Vemos, hoy, a titulares de órganos del Estado y profesionales de la medicina discurriendo sofismas para autorizar legalmente la “solución final” de matar vidas inocentes, bajo la falacia de “sanar” (¿a quién, cómo? ¿matando?); de “hacer un favor” (a vidas mínimas, débiles, no ajustadas a sus arbitrarios padrones de “normalidad”, belleza o durabilidad); de “sanear” un shock traumático por brutal invasión de la intimidad sexual, eliminando con mayor brutalidad la vida inocente de toda culpa en ese trauma y originando un trauma mucho peor. Los escuchamos, enarbolando acrobacias semánticas, en un grotesco intento de justificar como sagrado derecho lo que no puede rotularse sino como abominable crimen; los soportamos arrogándose, con insuperable soberbia, un inexistente e inconstitucional poder de erigirse en señores absolutos de la vida y de la muerte de inocentes; haciendo zalamerías al Estado democrático y Estado de derecho, mientras violan en su esencia el fundamento de la democracia y de todo derecho. Abrirse a negociar el derecho a la vida es, junto con malversación del tiempo y recursos de la Nación, una vergüenza nacional.

Te recomendamos
Newsletters
LO MÁS LEÍDO

Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental
Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.
BRANDED CONTENT

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.

En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok