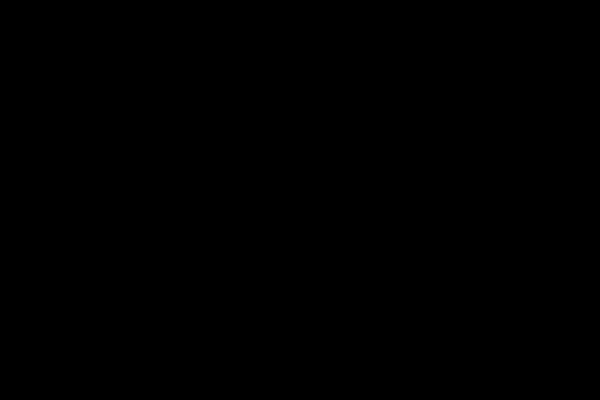Jérôme Lejeune y la enfermedad de Down
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 12 de abril de 2013 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
Con motivo de la Exposición sobre Jérôme Lejeune y la enfermedad de Down que tendrá en la Pontificia Universidad Católica, desde el lunes 15 al sábado 20 de abril (ver recuadro), vale la pena hacer un recuerdo de las circunstancias que rodearon un descubrimiento que fue al mismo tiempo un gran adelanto de la medicina, y una contribución al tema siempre actual de la defensa de la vida humana.
Las ciencias naturales y las técnicas derivadas de ellas, ponen en manos del hombre contemporáneo instrumentos de tan alto poder que su empleo exige a cada paso decisiones éticas de mucha importancia. El caso de la energía nuclear y sus aplicaciones prácticas es evidente, pero la misma índole de problemas surge en todos los terrenos importantes del progreso humano.
Las ciencias biomédicas se hallan exigidas continuamente, lo que no es de extrañar, dada la proximidad de sus temas a la propia vida humana. La exposición “Genética y naturaleza a partir del testimonio de Jérôme Lejeune”, nos ha hecho recordar la figura notable del médico y científico francés que aclaró el origen del síndrome de Down y, justamente al hacerlo, debió hacerse protagonista en una lucha en defensa de los más débiles miembros de la humanidad, los embriones. Su vida quedó así asociada a varios de los temas más importantes de la sociedad contemporánea, como son el alcance de la medicina científica, el compromiso humano de la medicina, el valor de la vida humana, la perspectiva cristiana sobre el sufrimiento y la enfermedad.
Jérôme Lejeune (1926-1994) fue un médico apasionado por su profesión, a la que veía como un instrumento poderoso para superar el sufrimiento. En esa misma perspectiva entendió que las ciencias naturales permitían aumentar la efectividad de la medicina en una proporción gigantesca y por eso participó de la esperanza de que la comprensión de la constitución del organismo humano sería un camino privilegiado de progreso médico. Eso lo movió desde sus días de estudiante en los que se apasionó por la genética.
Desde muy joven se interesó de modo preferente por el mongolismo o enfermedad de Down (más tarde “trisomía 21” para él y su escuela). Este es un desorden constitucional que afecta más o menos a uno de cada setecientos nacidos vivos. Se caracteriza por trastornos en la apariencia física, retardo mental y por una capacidad de sobrevida limitada. Es probablemente la causa más importante de retardo mental. Aunque no es propiamente una enfermedad hereditaria, tiene rasgos que harían pensar que lo es: así por ejemplo, en una pareja de gemelos univitelinos (iguales) ocurre siempre que los dos individuos estarán afectos. En cambio en los mellizos (gemelos divitelinos), es muy raro que ambos muestren la enfermedad. Todos los datos de que se disponía hacia 1950 apuntaban a que la enfermedad estaba presente desde el inicio mismo de la vida embrionaria, por lo que se la consideraba un mal “constitucional”.
Lejeune participó de la idea de Raymond Turpin de que esta catástrofe precoz del desarrollo tenía que estar ligada a la falla de multitud de genes, y no sólo de unos pocos. Esto hacía que se pudiera imaginar que la enfermedad estaba radicada en los cromosomas, corpúsculos contenidos en los núcleos de las células, cada uno de los cuales es portador de numerosos genes.
Con la colaboración de Marthe Gautier, una pediatra que se había entrenado en cultivo de tejidos, se dedicaron a buscar alguna anomalía en los cromosomas de los enfermos de mongolismo, estudiando la evolución en cultivo de pequeñas muestras de tejidos. Después de una paciente investigación, y de numerosas mejoras en las técnicas empleadas, lograron establecer que las células de los mongólicos tenían un cromosoma de más, cuarenta y siete en vez de los cuarenta y seis normales. Un estudio minucioso les permitió asegurarse de que el cromosoma en exceso era en realidad uno de los cromosomas normales, el número 21, que se encontraba en tres ejemplares, en lugar de los dos que eran lo normal, lo que era una indicación cierta de que la pareja de cromosomas 21 de las células germinales no se había separado (disociado) en el curso de alguna división celular, de modo que una de las células hijas había quedado con dos cromosomas, mientras que la otra no recibía ninguno. En la fecundación, al unirse la célula germinal con dos cromosomas a una normal con uno solo, se producía un huevo (y como consecuencia un embrión) con tres cromosomas. Así aparecía un nuevo tipo de enfermedad de los cromosomas: había un exceso de material genético normal, lo que sería capaz de provocar un profundo y generalizado trastorno del desarrollo del embrión.
Al aclararse el origen cromosómico del mongolismo se descartaban las numerosas hipótesis que existían sobre la naturaleza de esta enigmática dolencia, se abría un campo novedoso de investigación y surgía la esperanza de que fuera posible desarrollar técnicas para neutralizar los efectos dañinos del trastorno. Era el nacimiento de una disciplina médico-biológica nueva, la citogenética, y una demostración brillante de lo que las ciencias naturales clásicas podían aportar a la medicina.
Para el médico que era Lejeune, este triunfo tenía un sabor muy especial porque ofrecía alguna perspectiva de alivio en la condición de un grupo de enfermos con los que se había involucrado profundamente en el curso de su práctica clínica. Los enfermos de síndrome de Down, muy retardados en sus capacidades cognitivas, suelen vivir en cambio una vida emocional intensa, con reacciones positivas de afecto y adhesión, y actitudes negativas de obstinación y rechazo. Lejeune se interesaba profundamente en esas vidas truncadas, en sus relaciones humanas, en su aprendizaje, hasta en sus competencias deportivas, las que fomentaba y animaba. Al mismo tiempo, cuidaba con afecto paternal de sus familias, apoyándolas y siendo para ellas médico, consejero y amigo. El progreso científico liderado por él permitía vislumbrar una esperanza, al menos para los futuros enfermos de Down.
Pero precisamente aquí la medicina científica y humana vino a tropezar con corrientes del espíritu antihumano del siglo XX. La técnica del recuento de los cromosomas de Lejeune permitía el diagnóstico del mongolismo incluso en embriones muy precoces y abría la tentación de sustituir el cuidado médico por el aborto y muerte del embrión. El camino que escogieron muchos médicos fue simplemente el de matar a los enfermos pequeños e indefensos. Pero entonces, junto a las técnicas cada vez más refinadas de diagnóstico, se hubo de desarrollar toda una justificación teórica que permitiera superar la repugnancia de matar a un inocente. Así se propuso cambiar el momento del inicio de la vida humana, y no situarlo ya más en la fecundación, sino en períodos más avanzados del desarrollo fetal o embrionario, de modo de quitarle a un embrión, o incluso a un feto, la protección que se le debe a la vida humana. Aparecieron propuestas de legislación que permitían el aborto en forma cada vez más concesiva.
Frente a los embriones afectos de Down, la medicina que partía del viejo aforismo clásico “lo primero es no hacer daño”, se veía empujada hacia una nueva actitud: “lo primero es matar”. Para Lejeune, el golpe fue tremendo. Su conciencia lo llevó a hacerse el campeón de la vida de los embriones, tanto de los que estaban afectados por alguna enfermedad detectable, como de los que eran congelados, ya fuera con propósitos de investigación científica, ya dentro de un proceso de fecundación “in vitro”. Él comprendía muy bien que en el momento en que alguien se arrogara el derecho de determinar si un miembro de su especie tenía derecho a vivir, lo que se estaba produciendo era un cambio fundamental en la concepción que el hombre tiene de sí mismo. En sociedades científicas, en la prensa, en la televisión, luchó incansablemente. Alcanzó una resonancia mundial al ser llamado como experto por tribunales en los Estados Unidos o al hablar en la Casa Blanca con motivo del otorgamiento de un premio por su trabajo científico. Tropezó con todas las formas de rechazo, desde los insultos a su familia, hasta alguna ocasional agresión física, y el frío desprecio de sus colegas que le reprochaban una actitud “sectaria”. Luego de una importante conferencia científica pronunciada por invitación en los Estados Unidos, Lejeune le escribía a su mujer: “hoy perdí el Premio Nobel; pero estoy en paz”.
Jérôme Lejeune era un hombre amable y sencillo, capaz de hacerse entender por el público en temas científicos muy complejos, y de iluminarlos con la luz del respeto a lo humano que resplandecía desde su afecto a los niños mongólicos hasta su amistad con los más destacados intelectuales. Así, su amigo el Papa Juan Pablo II dejó su testimonio en una carta al Cardenal Lustiger, Arzobispo de París, escrita con ocasión de los funerales del sabio: Decía el Papa: “Queremos agradecer al Creador ‘de Quien toda paternidad toma su nombre’, por el carisma particular del difunto. Se debe hablar aquí de un carisma porque el profesor Lejeune hizo siempre uso de su profundo conocimiento de la vida y sus secretos, para el verdadero bien del hombre y de la humanidad, y solamente para eso. Llegó a ser uno de los defensores ardientes de la vida de los niños que habían de nacer, la cual se ve en nuestra civilización contemporánea a menudo amenazada hasta el punto de que se puede pensar en una amenaza programada”.
Hoy se siente agudamente la necesidad de una ciencia al servicio del hombre, de una medicina solidaria del sufrimiento humano, de una determinación de jugarse por el hombre y de defender a los más débiles. Eso es lo que aportó en una vida trabajada y sufrida, el hombre de ciencia brillante que fue Jérôme Lejeune.

Te recomendamos
Newsletters
LO MÁS LEÍDO

El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
BRANDED CONTENT

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.

En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok