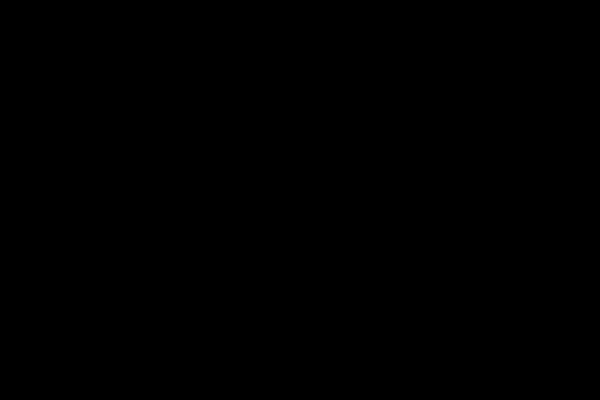Los dueños del discurso quieren hacernos creer que con su lenguaje describen "la realidad". Pero el caso es precisamente el contrario: es el lenguaje el que crea las realidades y no al revés.
Sin ir más lejos, hoy el país es víctima de un discurso y un lenguaje que ha creado una realidad muy particular. Pudiendo hablarse del mayor bienestar que los chilenos tenemos hoy, relativo a nuestros padres o abuelos -saltos en el ingreso de cinco o diez veces- se ha escogido hablar en cambio de las diferencias entre unos y otros. El primer discurso, arrancando de la metáfora del tiempo, empujaría a mirar hacia delante, de la mano de la esperanza. Pero el segundo, que arranca de la foto estática, empuja a mirar hacia el lado, de la mano del rencor. En jerga técnica, el lenguaje ha mutado el marco conceptual desde un juego de suma positiva, donde todos pueden ganar, a otro de suma cero, donde si uno gana es sólo porque otro pierde.
Acompaña a ese último lenguaje toda una retórica que desplaza la causa del destino personal, desde la responsabilidad individual hacia oscuras fuerzas que el sujeto no controla: el abuso de las grandes empresas, los intereses que cobra la banca y el costo de la educación. De paso, ello constituye una suerte de cómoda regresión adolescente: la culpa es de otros. Y como el lenguaje crea realidades, lo que podría ser una experiencia de bienestar se convierte en lo contrario: malestar y envidia, que sólo castiga a quien las experimenta.
Basta un minuto de lucidez para descubrir cuán radical ha sido el efecto de ese discurso, que no viene de ahora, sino que se viene incubando de mucho tiempo atrás, cual huevo de serpiente. La culpa es colectiva. Cuando en la administración de Piñera se subieron los impuestos a las empresas, los políticos de oposición se apresuraron en calificar la reforma tributaria como "de macetero" -ya vendría "la de veras"-. Cuando ocurrió el desastre financiero de La Polar, un caso que en Estados Unidos habría sido calificado como un fraude de los ejecutivos a los accionistas y acreedores de la compañía, la propia administración de Piñera vistió el caso como de abuso al consumidor y nadie dijo que los consumidores "abusados", a fin de cuentas, se habían llevado televisor y refrigerador sin pagarlos.
Cuando se trata de los males del Transantiago, unos y otros culpan, ya a los diseñadores de la política, ya a las empresas de transporte, pero un inexplicable manto de silencio cubre lo evidente: la creciente irresponsabilidad de los propios usuarios que evaden el cobro del servicio en dimensiones casi colosales. Cuando se trata de la previsión social, pocos dicen lo obvio: que para tener una mejor jubilación se precisa de mayor ahorro. Muy por el contrario, el discurso se concentra, tácita o expresamente, en supuestos abusos de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Y cuando se trata de la cuenta de luz, que ya va en alza, los culpables serán los empresarios; nadie recordará que ello es resultado de las numerosas obstrucciones a las iniciativas privadas de inversión, hoy rebautizadas en el discurso como "oposiciones ciudadanas", liberándoseles de toda responsabilidad, por la sola magia del lenguaje.
Las palabras que escoge el discurso que domina a Chile no son casuales: desapareció la "utilidad" porque ya sólo existe "el lucro", que es lo mismo pero suena peor. Nadie se atreve a hablar de los "empresarios", porque es de mejor tono hablar de "emprendedores". Sí se escucha con frecuencia aquello de "empresarios abusadores", pero por esa magia de la palabra, que crea realidades, el ser "emprendedor" y no "empresario", que viene a ser lo mismo, parecería liberar al sujeto de todo pecado.
El problema no tiene fácil solución, porque el lenguaje que se ha instalado apela a una de las más emociones más básicas: la rabia y el rencor. Pero las personas, y los países, no se hacen grandes sobre la base de la rabia y el rencor sino sobre los cimientos del temple y la esperanza. Se precisa entonces cambiar de discurso y lenguaje. ¿Voluntarios?

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok