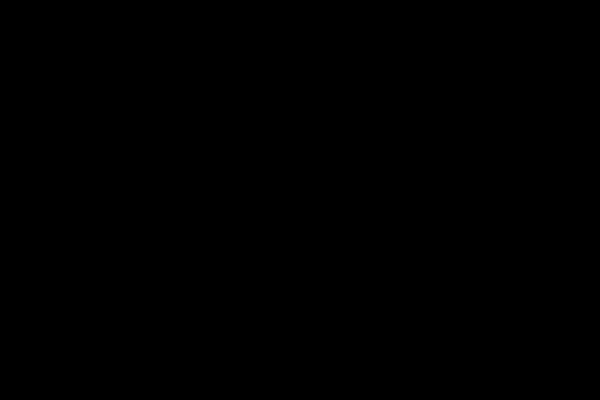Carta Apostólica Misericordia et misera
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 25 de noviembre de 2016 a las 04:00 hrs.
Noticias destacadas
“Hemos celebrado un Año intenso, en el que la gracia de la misericordia se nos ha dado en abundancia. Como un viento impetuoso y saludable, la bondad y la misericordia se han esparcido por el mundo entero. Y delante de esta mirada amorosa de Dios, que de manera tan prolongada se ha posado sobre cada uno de nosotros, no podemos permanecer indiferentes, porque ella cambia la vida”, palabras con que el Papa Francisco concluye el Año de la Misericordia, al introducir su reciente Carta Apostólica. Fue dada en Roma, junto a San Pedro, el 20 de noviembre, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, del Año del Señor 2016, cuarto de pontificado.
FRANCISCO
a cuantos leerán esta Carta Apostólica misericordia y paz
Misericordia et misera son las dos palabras que san Agustín usa para comentar el encuentro entre Jesús y la adúltera (cf. Jn 8,1-11). No podía encontrar una expresión más bella y coherente que esta para hacer comprender el misterio del amor de Dios cuando viene al encuentro del pecador: “Quedaron sólo ellos dos: la miserable y la misericordia”. Cuánta piedad y justicia divina hay en este episodio. Su enseñanza viene a iluminar la conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia e indica, además, el camino que estamos llamados a seguir en el futuro.
1Esta página del Evangelio puede ser asumida, con todo derecho, como imagen de lo que hemos celebrado en el Año Santo, un tiempo rico de misericordia, que pide ser siempre celebrada y vivida en nuestras comunidades. En efecto, la misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se revela en la misericordia; todo se resuelve en el amor misericordioso del Padre.
Una mujer y Jesús se encuentran. Ella, adúltera y, según la Ley, juzgada merecedora de la lapidación; él, que con su predicación y el don total de sí mismo, que lo llevará hasta la cruz, ha devuelto la ley mosaica a su genuino propósito originario. En el centro no aparece la ley y la justicia legal, sino el amor de Dios que sabe leer el corazón de cada persona, para comprender su deseo más recóndito, y que debe tener el primado sobre todo. En este relato evangélico, sin embargo, no se encuentran el pecado y el juicio en abstracto, sino una pecadora y el Salvador. Jesús ha mirado a los ojos a aquella mujer y ha leído su corazón: allí ha reconocido el deseo de ser comprendida, perdonada y liberada. La miseria del pecado ha sido revestida por la misericordia del amor. Por parte de Jesús, ningún juicio que no esté marcado por la piedad y la compasión hacia la condición de la pecadora. A quien quería juzgarla y condenarla a muerte, Jesús responde con un silencio prolongado, que ayuda a que la voz de Dios resuene en las conciencias, tanto de la mujer como de sus acusadores. Estos dejan caer las piedras de sus manos y se van uno a uno (cf. Jn 8,9).
Y después de ese silencio, Jesús dice: “Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? [...] Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más” (vv. 10-11). De este modo la ayuda a mirar el futuro con esperanza y a estar lista para encaminar nuevamente su vida; de ahora en adelante, si lo querrá, podrá “caminar en la caridad” (cf. Ef 5,2). Una vez que hemos sido revestidos de misericordia, aunque permanezca la condición de debilidad por el pecado, esta debilidad es superada por el amor que permite mirar más allá y vivir de otra manera.
2Jesús lo había enseñado con claridad en otro momento cuando, invitado a comer por un fariseo, se le había acercado una mujer conocida por todos como pecadora (cf. Lc 7,36-50). Ella había ungido con perfume los pies de Jesús, los había bañado con sus lágrimas y secado con sus cabellos (cf. vv. 37-38). A la reacción escandalizada del fariseo, Jesús responde: “Sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco” (v. 47).
El perdón es el signo más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida. No existe página del Evangelio que pueda ser sustraída a este imperativo del amor que llega hasta el perdón. Incluso en el último momento de su vida terrena, mientras estaba siendo crucificado, Jesús tiene palabras de perdón: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34). Nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la misericordia de Dios queda sin el abrazo de su perdón. Por este motivo, ninguno de nosotros puede poner condiciones a la misericordia; ella será siempre un acto de gratuidad del Padre celeste, un amor incondicionado e inmerecido. No podemos correr el riesgo de oponernos a la plena libertad del amor con el cual Dios entra en la vida de cada persona.
La misericordia es esta acción concreta del amor que, perdonando, transforma y cambia la vida. Así se manifiesta su misterio divino. Dios es misericordioso (cf. Ex 34,6), su misericordia dura por siempre (cf. Sal 136), de generación en generación abraza a cada persona que se confía a él y la transforma, dándole su misma vida.
3Cuánta alegría ha brotado en el corazón de estas dos mujeres, la adúltera y la pecadora. El perdón ha hecho que se sintieran al fin más libres y felices que nunca. Las lágrimas de vergüenza y de dolor se han transformado en la sonrisa de quien se sabe amado. La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la esperanza de una vida nueva. La alegría del perdón es difícil de expresar, pero se trasparenta en nosotros cada vez que la experimentamos. En su origen está el amor con el cual Dios viene a nuestro encuentro, rompiendo el círculo del egoísmo que nos envuelve, para hacernos también a nosotros instrumentos de misericordia.
Qué significativas son, también para nosotros, las antiguas palabras que guiaban a los primeros cristianos: “Revístete de alegría, que encuentra siempre gracia delante de Dios y siempre le es agradable, y complácete en ella. Porque todo hombre alegre obra el bien, piensa el bien y desprecia la tristeza [...] Vivirán en Dios cuantos alejen de sí la tristeza y se revistan de toda alegría”. Experimentar la misericordia produce alegría. No permitamos que las aflicciones y preocupaciones nos la quiten; que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a mirar siempre con serenidad la vida cotidiana.
En una cultura frecuentemente dominada por la técnica, se multiplican las formas de tristeza y soledad en las que caen las personas, entre ellas muchos jóvenes. En efecto, el futuro parece estar en manos de la incertidumbre que impide tener estabilidad. De ahí surgen a menudo sentimientos de melancolía, tristeza y aburrimiento que lentamente pueden conducir a la desesperación. Se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera alegría para deshacer las quimeras que prometen una felicidad fácil con paraísos artificiales. El vacío profundo de muchos puede ser colmado por la esperanza que llevamos en el corazón y por la alegría que brota de ella. Hay mucha necesidad de reconocer la alegría que se revela en el corazón que ha sido tocado por la misericordia. Hagamos nuestras, por tanto, las palabras del Apóstol: «Estad siempre alegres en el Señor» (Flp 4,4; cf. 1 Ts 5,16).
4Hemos celebrado un Año intenso, en el que la gracia de la misericordia se nos ha dado en abundancia. Como un viento impetuoso y saludable, la bondad y la misericordia se han esparcido por el mundo entero. Y delante de esta mirada amorosa de Dios, que de manera tan prolongada se ha posado sobre cada uno de nosotros, no podemos permanecer indiferentes, porque ella cambia la vida.
Sentimos la necesidad, ante todo, de dar gracias al Señor y decirle: “Has sido bueno, Señor, con tu tierra [...]. Has perdonado la culpa de tu pueblo” (Sal 85,2-3). Así es: Dios ha destruido nuestras culpas y ha arrojado nuestros pecados a lo hondo del mar (cf. Mi 7,19); no los recuerda más, se los ha echado a la espalda (cf. Is 38,17); como dista el oriente del ocaso, así aparta de nosotros nuestros pecados (cf. Sal 103,12).
En este Año Santo la Iglesia ha sabido ponerse a la escucha y ha experimentado con gran intensidad la presencia y cercanía del Padre, que mediante la obra del Espíritu Santo le ha hecho más evidente el don y el mandato de Jesús sobre el perdón. Ha sido realmente una nueva visita del Señor en medio de nosotros. Hemos percibido cómo su soplo vital se difundía por la Iglesia y, una vez más, sus palabras han indicado la misión: “Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Jn 20,22- 23).
* El texto completo de esta Carta Apostólica puede leerse en www.humanitas.cl

Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO

Ministra Lincolao: "Vamos a crear tecnología dentro del ministerio para pilotearla en los otros ministerios"
La titular del MinCiencia anunció en un panel en el Centro de Innovación UC que su cartera creará un agente de inteligencia artificial de "servicio al cliente para investigadores" .

Arrau debuta ante la industria y plantea convertirse en un “embajador de las concesiones"
La presidenta de Copsa, Gloria Hutt recalcó que ven con buenos ojos la llegada del republicano y su equipo al MOP, “no solo por el empuje que está dando a la industria de las concesiones, sino a todas las obras públicas”.
BRANDED CONTENT

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok