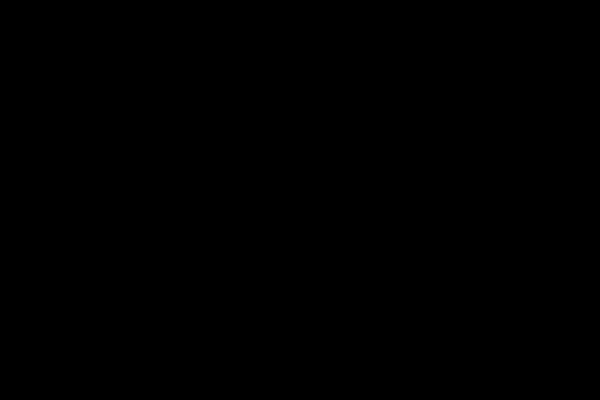Un hombre libre
Tomás Moro fue siempre fiel a su afecto al rey; fue fiel a la política de este último, que deseaba reunir a los pueblos de la isla en una nación poderosa. Un día, esas fidelidades se encontraron en oposición con una fidelidad que Moro consideraba superior, la fidelidad con su conciencia.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 10 de febrero de 2012 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
Se cuenta que al llegar al pie del patíbulo, donde debía ser decapitado, Tomás Moro formuló una última súplica: “Os ruego, señor oficial, ayudarme a subir; en cuanto a descender, me las arreglaré muy bien solo”. Pidió enseguida a la muchedumbre que lo rodeaba rezar por él y dar testimonio de que padecería la muerte en la fe de la Iglesia Católica y por la misma. Esta última agudeza siempre me ha llenado de admiración, sobre todo al compararla con las actitudes de otros personajes situados en las mismas condiciones dramáticas. Al llegar al patíbulo, la última favorita del rey Luis XV, Madame du Barry, hizo otra súplica: “¡Un minuto más, señor verdugo!”.
Se olvida que el humor inglés a menudo representa el lado agradable de la entereza. Y esta entereza a su vez señala, en el caso de Tomás Moro, un doble compromiso, el que conduce a los hombres y mujeres a entregarse enteramente al servicio público, y el que impulsa a los bautizados a unir sus pasos a los de su Señor, hasta la cruz misma. Podría creerse, por consiguiente, que existen dos tipos de fidelidad: una profana, propia de las leyes de la Ciudad, y otra religiosa implicada por el bautismo cristiano. Con gran frecuencia estas dos formas de fidelidad se completan y enriquecen mutuamente. La santidad del emperador Enrique de Alemania o del rey Luis de Francia, o aquella cercana a nosotros de un Robert Schuman y un Giorgio La Pira, ilustran esta vocación peculiar de una santidad que se desarrolla en el combate político, ya que la política es esencialmente un combate. A quien no desea combatir, se le aconsejará no entrar en esa arena: allí se arbitra entre obligaciones contrarias, se arriesga la propia vida, se muere en eso. Os remito a la exposición original, pero inconclusa a mi juicio, “El poder y la gracia” (Il Potere e la Grazia. I santi padroni d’Europa) que tuvo lugar aquí, en Roma, en el invierno pasado (cf Humanitas 58, pp…): los mártires, como Thomas Beckett, antepasado de Tomás Moro, o Juana de Arco, son más numerosos en ese ámbito que en otros. Quisiera evocar esta tarde uno de esos conflictos.
A fines de la Edad Media, la idea de nación, en el sentido moderno del término, adquiere un carácter nuevo. Francia encarna esta idea desde comienzos del siglo XIV: los legistas de Felipe IV el Hermoso elaboran la primera filosofía política de este concepto que ha llegado hasta nosotros y tiene entonces grandes días por delante. La idea de nación encuentra luego una nueva aplicación en la España de fines del siglo XV, al unirse las coronas de Castilla y Aragón, y sobre todo al ser los últimos moros expulsados de la península después de la toma de Granada (1492). A comienzos del siglo XVI le correspondería lógicamente el turno a Inglaterra. La coyuntura es favorable: tras la larga guerra intestina llamada de las Dos Rosas, el poder queda en manos de un Tudor. Enrique VIII, su hijo, sube al trono en 1509: será, desde todo punto de vista, un soberano fuera de lo común.
Para los cristianos ilustrados de la época, la entrada en la política resulta ser de alguna manera evidente. Sueñan para su país con el destino glorioso de una nación con la cual habría que contar en lo sucesivo. Sueñan con una Iglesia depurada de sus corrupciones. Han creído poder contar con Enrique VIII. Éste goza de la estimación de Roma, que le otorga, por haberse opuesto a Lutero, el prestigioso título de “Defensor de la fe”. Es culto, fomenta las artes y se jacta de conocer la teología. Se puede pensar por consiguiente que los hombres más lúcidos de su época, los humanistas cristianos, comprenden semejante proyecto, pero además prestan de buen grado su apoyo al mismo. Tomás Moro es uno de ellos.
Tomás Moro es un humanista, y de gran rango. Frecuenta a Erasmo, modelo cabal del intelectual del Renacimiento, quien le dedica su Elogio de la locura. El secretario de la Congregación para la Educación Católica no resiste el placer de mencionar que quiso dar a sus tres hijas –idea revolucionaria para la época- una educación tan avanzada como la de los muchachos. Tomás logra conjugar las exigencias más contrarias, una vida familiar feliz, una actividad literaria que le asegura una reputación universal y una carrera política de las más prestigiosas. Redactó uno de lo tratados más grandes de filosofía política de todos los tiempos: la Utopía sigue siendo, cuatro siglos después, un libro-fuente para todos los que sueñan con una política “distinta”.
En una de mis estadías en Nueva York -pude mirar largo rato el famoso cuadro de Holbein. El pintor no ha cumplido treinta años cuando se acerca a este personaje importante, pero lo capta todo, la sonrisa apenas esbozada, casi burlona, la mirada fija en el infinito y esa especie de serenidad febril que se desprende de un rostro atractivo, pero sin belleza. Después de haber sido Canciller del ducado de Lancaster y luego portavoz (presidente) de la Cámara de los Comunes, Tomás llegó a ser Gran Canciller de Inglaterra y guardián del Sello Real, y tuvo un rol comparable al de nuestros primeros ministros. Enrique VIII le otorga toda su confianza. Los separa una media generación: Moro nació en 1478 y Enrique en 1491. Se establece entre ellos una especie de relación de padre a hijo que durará más de veinte años. El rey es fascinado por la personalidad de su canciller. A menudo va a reunirse con él en su despacho: ahí, sentados juntos, “platican de astronomía, geometría, teología y otras disciplinas, así como de sus asuntos temporales. En otras oportunidades, lo hacía subir al techo para observar con él las variaciones, cursos, movimientos y operaciones de las estrellas y los planetas”. Llegará un momento en que el hijo dará muerte al padre. Esta historia es tan vieja como el mundo.
¿Cómo se llegó a eso? Dejemos de lado las historias del corazón. Ciertamente, el rey experimentaba una gran pasión por una dama de honor de la reina, Ana Bolena. ¡Pero vivirá pasiones sucesivas hasta casarse con seis mujeres! Olvidemos un momento la leyenda de Barba Azul, que tanto me atemorizaba cuando me la contaban siendo muy pequeño. Enrique no mató a todas sus mujeres, pero hizo ejecutar a dos, lo que no es poca cosa. El problema es en primer lugar político. Poco tiempo después de ascender al trono, Enrique se casó con Catalina de Aragón, que ya había sido la esposa de su hermano mayor, Arturo. Ella le dio cinco hijos, pero sólo sobrevivió una hija, María. Enrique tenía pues una doble preocupación. Necesitaba un hijo hombre para así garantizar en Inglaterra el futuro de la dinastía que –recordemos- apenas se había impuesto en la persona de su propio padre, Enrique VII, y era por tanto frágil. Necesitaba un sucesor enérgico para proseguir con su obra de forjador de la nación inglesa. De acuerdo con las costumbres de la época, una hija mujer parecía incapaz de dar prueba de semejante vigor. Por ironía de la historia, Eduardo, su único hijo hombre, sólo dejó un recuerdo insustancial, mientras su segunda hija, la gran Isabel, con mano de hierro hizo entrar a Inglaterra en el concierto de las naciones modernas.
Enrique VIII debe entonces repudiar a su esposa. Espera del Papa una declaración de nulidad de su matrimonio. Clemente VII se niega, o más precisamente hace dilatarse las cosas. El rey persiste en sus proyectos. Un miembro muy influyente y hábil del Parlamento, Thomas Cromwell, lo convence de que siga el ejemplo de los príncipes alemanes y se separe de Roma. En 1531, Enrique se proclama jefe supremo de la Iglesia Anglicana. Tomás Moro renuncia a su cargo en 1532. El 12 de abril de 1534 es citado a Lambeth para prestar juramento de fidelidad al Acta de Supremacía, que desconocía la autoridad del Papa y confirmaba el divorcio del rey. Tomás se niega a hacerlo en dos oportunidades. No es tanto la cuestión del divorcio lo que inquieta su conciencia, sino la ruptura con la Iglesia y la traición que se le pide en relación con Roma. Interpela al fiscal de la corona, Sir Richard Rich, al cual había prestado grandes servicios en el pasado: “… suponga –dice Moro- que el Parlamento promulgue una ley según la cual Dios no es Dios. ¿Dirá usted, Maestro Rich, que Dios no es Dios? – No, señor, respondió el fiscal, no lo diría, pero ningún Parlamento promulgaría semejante ley. – Bueno, replicó Moro, el Parlamento tampoco debería convertir al rey en jefe supremo de la Iglesia”. Fue condenado por alta traición y murió en el patíbulo el 6 de julio de 1635.
Tomás Moro fue siempre fiel a su afecto al rey; fue fiel a la política de este último, que deseaba reunir a los pueblos de la isla en una nación poderosa. Un día, esas fidelidades se encontraron en oposición con una fidelidad que Moro consideraba superior, la fidelidad con su conciencia. La palabra “conciencia” aparece 17 veces en su último escrito en forma de testamento. Para un cristiano, la conciencia no es puramente ese lugar íntimo donde el hombre delibera consigo mismo antes de tomar una decisión moral; es esa elevación del ser que permite a este hombre juzgar con la mirada misma de Dios. Como escribirá tres siglos después otro inglés que la Iglesia va a beatificar: “La conciencia implica una relación entre el alma y algo exterior -es más-, superior a ella; una relación con una perfección que ella no posee, con un tribunal en el cual carece de poder”. Es la voz misma de Dios, que al entrar en el corazón del hombre, le indica el camino del bien y la verdad. Para Moro, esta misma voz le muestra que la fidelidad a Cristo, promesa de todo bautismo, implica la fidelidad a Roma, donde reside, como escribía Enrique VIII, el vicario de Cristo.
En suma, Moro se inscribía en la larga letanía de los mártires de la conciencia. Desde la pequeña Antígona, que declaraba a su rey que existían “leyes murmuradas al corazón” (Sófocles), que prevalecían sobre las leyes de la Ciudad, y que era preferible obedecerlas, con riesgo de morir, los testigos de esta libertad suprema han sido una legión que se ha sublevado contra los totalitarismos de todo tipo. El riesgo no es menor en nuestros días. En las sociedades secularizadas, en las cuales la hipótesis de cualquier forma de trascendencia está excluida de las opciones colectivas, es grande el peligro de llegar a creer nuevamente que nada existe por encima de las leyes de la Ciudad. El Estado siempre tuvo la pretensión de someter o hacer callar a las autoridades morales para atribuirse a sí mismo una autoridad moral absoluta. Los primeros mártires cristianos sabían algo al respecto, ya que se les dio muerte por motivos políticos y no religiosos. La conciencia nos sugiere que lo que es legal no es necesariamente legítimo y que existen circunstancias en las cuales la divinidad y la libertad de la persona la impulsan a presentar una objeción, es decir, a sublevarse. Max Weber profesaba que al encontrarse en oposición, la ética de convicción (personal) siempre debía inclinarse ante la ética de responsabilidad (repercusión colectiva). El cristianismo cree lo contrario: la dignidad del hombre le da la orden de seguir a su conciencia hasta el final. En marzo de 1990, el Parlamento belga votó una ley de despenalización del aborto. El rey Balduino I declaró que en conciencia no podía suscribir y promulgar ese texto; prefirió abdicar durante treinta y ocho horas para no tener que hacerlo. Algunos le hicieron este reproche: “¿Está el rey por encima de las leyes?”. La respuesta nos fue dada por Tomás Moro: sí, existe en cada uno de nosotros, y no sólo en los reyes, un órgano maravilloso que nos hace ser superiores a las leyes políticas. Ése es el que nos hace ser libres.

Te recomendamos
Newsletters
LO MÁS LEÍDO

“El riesgo ya no es teórico. Estamos hablando de proyectos que pueden quedar construidos, pero no recepcionados”: abogado experto advierte por nuevo plan regulador de Antofagasta
Un dictamen de Contraloría que obligó a la Municipalidad de Iquique a invalidar más de 100 permisos ya otorgados, sentó un precedente. "Los planos deben cumplir las normas urbanísticas vigentes al momento de su tramitación final. Hoy hay proyectos en Antofagasta que no cumplen esa exigencia”, dice Rodrigo Andreucci.

Cenco Malls lanza la segunda edición de su desafío de innovación abierta CosmoLab
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026 y está orientada a startups y scaleups que integren tecnología, sostenibilidad y digitalización para transformar la operación y la experiencia en centros comerciales de la región.

CLC encuentra nuevas inconsistencias financieras por más de US$ 80 millones en administración de Alejandro Gil: acusa "ajustes manuales irregulares" y contrata abogados
La clínica sostuvo que con esto cerrará el capítulo heredado de la antigua administración y será asesorada por el estudio del penalista Juan Domingo Acosta para presentar acciones legales.
BRANDED CONTENT

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.

En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok