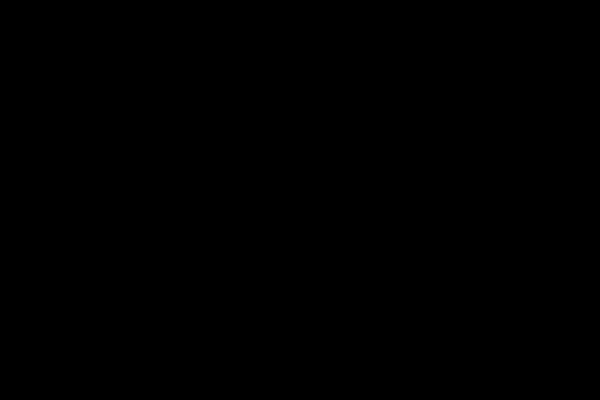Confesionario
Por Padre Raúl Hasbún
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 17 de agosto de 2012 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
Según el Derecho Canónico, el lugar propio para oír confesiones es una iglesia u oratorio: lugar sagrado en razón de la Eucaristía. Sagrado es, también, el confesionario, porque la acción que allí se realiza es un Sacramento instituido y regulado por Cristo. Y tienen, la Confesión y su habitáculo, un tercer título de especial sacralidad: todo allí se desarrolla en el fuero de la conciencia, que es el lugar más sagrado de la tierra. A ese sagrario de la conciencia sólo pueden ingresar su titular y Dios, a menos que explícitamente otro reciba de aquéllos autorización e invitación a entrar. En la conciencia se da el “reservado” en que la persona y Dios se encuentran y hablan, al abrigo de toda curiosidad, indiscreción o forzamiento de terceros. Normas jurídicas de validez universal garantizan que nadie pueda ser obligado, contra su conciencia, a profesar una determinada fe religiosa, ni impedido de manifestar la suya, en público y en privado, dentro de los justos límites del orden público, el bien común y los derechos ciertos de terceros. El confesionario es el más visible signo y más sólido baluarte de esta sacralidad inviolable de la conciencia moral.
La norma eclesiástica ordena que el confesionario esté en un lugar patente, precaviendo toda especie de clandestinidad o ambigüedad. A su estructura esencial pertenece una rejilla entre el penitente y el confesor. Esta rejilla protege el anonimato al que todo penitente tiene derecho. Resguarda, además, el legítimo pudor del alma. Y sirve, con sabio realismo, al prudente imperativo de mantener distancia, espiritual y física, entre los protagonistas de un proceso marcado por el acceso a la más privativa intimidad. Será el penitente quien decida si valerse o no de este resguardo dispuesto por la autoridad suprema de la Iglesia. A ello hay que agregar ese otro muro de contención que es la obligación del sigilo: el confesor sellará sus labios para siempre respecto de la identidad del penitente y de los pecados conocidos mediante su confesión. Quien viola el sigilo queda automáticamente excomulgado. Y si con motivo o pretexto de la confesión atenta contra la integridad sexual del penitente, arriesga penas de suspensión, prohibición y hasta expulsión del estado clerical. El lugar más sagrado de la tierra ha encontrado el lugar más seguro para su inviolabilidad: el confesionario.

Te recomendamos
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.

En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok