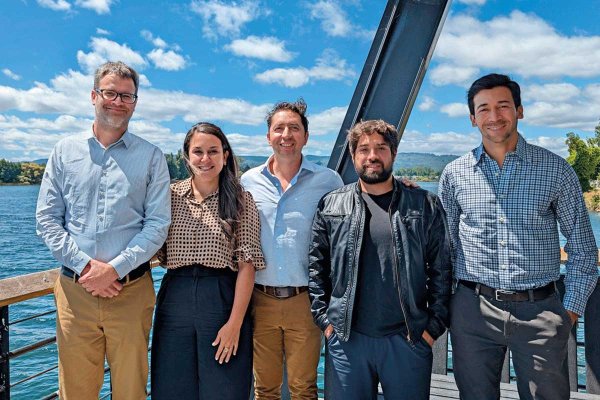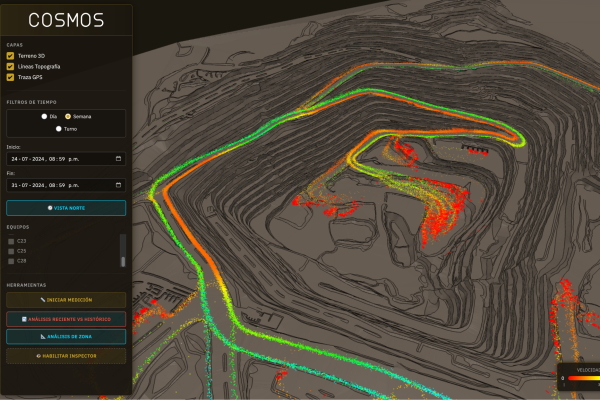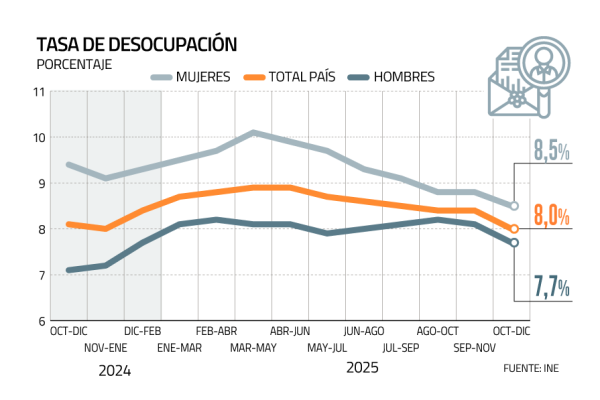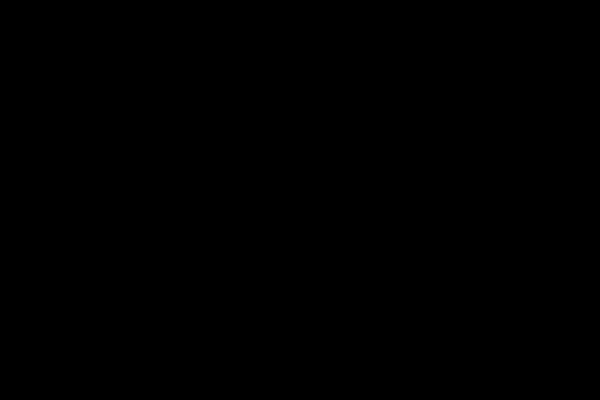La cárcel puede parecer un riesgo inaceptable para un reportero en un viaje periodístico; pero después de todo, el destino de este viaje era la Antártida. El Continente Blanco, la última frontera del planeta Tierra, tiene un atractivo embriagador para cualquiera que tenga, al menos, el más ligero espíritu aventurero.
El pequeño inconveniente es que fui invitado como huésped del gobierno argentino para visitar su estación de investigación científica Carlini en King George Island, un lugar reclamado tanto por Argentina como por el Reino Unido, del cual soy ciudadano. El continente está en un limbo jurídico. No está claro quién es el dueño, cómo se imparte la justicia, ni siquiera cómo se llaman sus helados lugares.
El Tratado Antártico de 1959, que cuenta tanto con el Reino Unido como con Argentina entre los 12 signatarios originales, suspende todos los reclamos territoriales en la región polar meridional, consagrándola como un coto privado de la ciencia para su uso únicamente con fines pacíficos.
Pero esos reclamos siguen siendo importantes para los países en cuestión. Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Argentina y el Reino Unido coinciden en afirmar la soberanía sobre partes en forma de cuña de la Antártida. De hecho, me dijeron que si no me sellaban mi pasaporte antes de abandonar el continente Sudamericano, podría ser declarado culpable de aceptar implícitamente el reclamo de la soberanía argentina sobre el del Reino Unido. Al parecer, la próxima vez que llegara a Heathrow, las autoridades, discretamente, pedirían hablar conmigo en privado.
Por suerte, no había controles de inmigración en la base militar fuera del sombrío pueblo patagónico de Río Gallegos. En cuanto a Argentina, en ningún momento del viaje salimos del país. Argentina afirma que la parte del territorio de la Antártida que ha reclamado es técnicamente parte de la provincia más austral del país, la Tierra del Fuego.
Una vez que aterrizamos en la base Presidente Eduardo Frei Montalva de Chile, a 75 millas de la península Antártica, las contradicciones y confusiones del lugar se hicieron más evidentes.
Para empezar, ¿dónde estábamos? En inglés, la isla fue nombrada en honor al rey Jorge III, durante cuyo reinado fue descubierta por William Smith, un explorador británico. Pero los argentinos la llaman Isla 25 de mayo, en honor a su día nacional. Chile — que tiene una relación complicada con la vecina Argentina — usa el nombre de Isla Rey Jorge. Rusia, misteriosamente, ha optado por llamarla Isla Waterloo.
La cúpula en forma de cebolla de una minúscula iglesia ortodoxa en el horizonte confirmaba el carácter pluralista de este lugar, una tierra de nadie, que al mismo tiempo pertenece a todos. La estructura estaba posada elegantemente sobre una colina junto a una estación de investigación rusa, aproximadamente a una milla de distancia de la Base Gran Muralla de China. Las bases brasileña, coreana, polaca y estadounidense se encuentran a unas pocas millas de distancia.
La forma de impartir justicia aquí es igualmente intrigante. Esto ocurre sobre todo si los delitos involucran ciudadanos de más de un país, cada uno de los cuales tiene jurisdicción sobre sus propias bases. En un área que es dos veces el tamaño de Australia sin población permanente — apenas 1.000 científicos se atreven a enfrentar el extremo invierno antártico — no hay tribunales, policía ni prisiones.
Ocasionalmente se cometen delitos menores (beber es, quizás comprensiblemente, muy popular). Cuando un cocinero en una base estadounidense agredió a un compañero con un martillo, hace una década, sencillamente lo encerraron en una cabaña hasta que llegó el FBI. Después de todo, si hubiera intentado escapar, no habría llegado lejos.
En cuanto a mi propio acto posiblemente traicionero, ojalá pudiera pedirles a los funcionarios de inmigración en servicio la próxima vez que regrese al Reino Unido: por favor tengan consideración conmigo.
Benedict Mander, Financial Times

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok